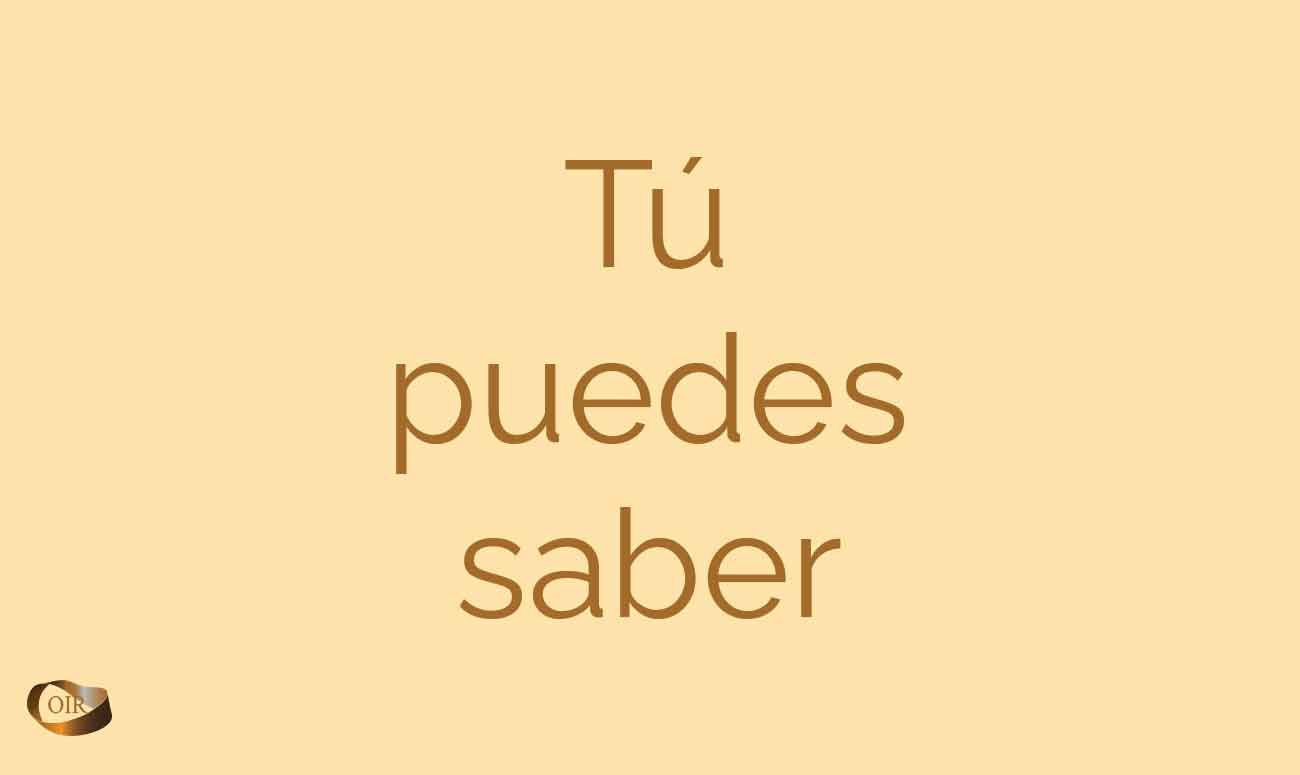
01 Ago Tu puedes saber
"Lo no sabido se ordena como el marco del saber"
“Lo que el analista tiene que saber se articula en una cadena de letras tan rigurosas que, a condición de no fallar ninguna, lo no sabido se ordena como el marco del saber”, dice Lacan.
El analista debe saber, para que el analizante pueda llegar a saber de su Inconsciente, pero no sabe del saber no sabido de su analizante, aunque eso sea lo que el analizante supone hasta que pueda hacerse cargo de ello.
Un paciente le cuenta a Freud1 un sueño: “ud. se pregunta quien puede ser la persona del sueño. Mi madre no es”; Freud dice que eso significa: “se me ocurrió, es cierto, que era mi madre; pero no tengo ninguna gana de considerar esa ocurrencia”. Esa mujer es su madre y no es su madre, pero eso es una contradicción en la lógica clásica, por tanto adjudica a su analista la mitad del enunciado contradictorio, hasta que pueda aprender la lógica del inconsciente y entienda que “no es verdad que sea su madre y no es verdad que no sea su madre”.
Si el analista no sabe del Inconsciente de su paciente, si no sabe de su objeto de trabajo ¿entonces qué sabe?
Freud tenía mucho interés en distinguir al psicoanálisis de la medicina, en que los psicoanalistas no fueran necesariamente médicos; decía que los médicos pueden ser psicoanalistas, pero que para ello tenían que renunciar a su mentalidad médica. El médico, el terapeuta, tienen el mandato expreso de curar siempre que sea posible, entendiendo por curar el retorno a un estado anterior asintomático; su objeto es el cuerpo biológico, que el paciente no conoce, la colaboración que se le solicita es mínima.
La medicina es una ciencia aplicada, sus enunciados tienen que ser verdaderos (se deducen lógicamente de sus axiomas) y refutables (la realidad puede demostrar que pueden ser falsos). Freud percibió que la lógica del psicoanálisis no era la de la ciencia, pero se mantuvo siempre en la exigencia del rigor del espíritu científico.
La ética del psicoanálisis prescribe que el analista deba limitarse a buscar la verdad, y el paciente decidirá qué quiere hacer con ese saber. El analizante, participio presente precisamente porque se espera de él una actitud activa, tiene en su análisis un papel protagonista, él es el sujeto de su discurso. Es él quien decide qué hace síntoma para él, qué necesita modificar; e incluso, sólo él sabe, sin saber que lo sabe, cuales son los motivos inconscientes de su sufrimiento. El analista dirige la cura, aporta una escucha que lleva al analizante a descubrir esos motivos, pero no le dirá qué tiene que hacer, de ningún modo dirigirá su vida.
La vertiente vulgarizada del psicoanálisis dice que es una psicoterapia; pero hay que aclarar su especificidad: sólo lo es por añadidura, el psicoanálisis no es una psicoterapia, o mejor: no es verdad que es una psicoterapia porque el analista no busca curar, esa no es su función, y no es verdad que no es una psicoterapia porque el analizante puede decidir que lo sea. Freud decía que la eficacia terapéutica del psicoanálisis residía en la
1 Freud, S.: “La negación” Amorrortu ed. Tomo XIX, pag. 253
búsqueda misma, en atreverse a pensar, a saber.
El inconsciente está estructurado como un lenguaje; está hecho de palabras, de las palabras con las que un sujeto ha pensado su historia, de las respuestas que ha recibido a sus preguntas, de las teorías que se ha construido cuando no encontraba respuestas, de los atributos que usa para pensarse… Todo eso constituye un saber que el sujeto sabe sin saber que sabe. Y el inconsciente busca hacerse escuchar, ese es el origen de los síntomas.
Esta teorización aleja claramente al psicoanálisis de la medicina, de la cura del cuerpo biológico; y de la psicología, que aun cuando acepte la existencia de un inconsciente, piensa en un inconsciente descriptivo, no estructural: un inconsciente que es simplemente no consciente, contra lo que aclara justamente Freud, no un inconsciente eficaz, con una estructura y una lógica propias, distintas de las de la consciencia.
La psicología busca las leyes del pensamiento contingente, la lógica las del pensamiento necesariamente verdadero y el psicoanálisis las del error.
Ya que lo único que se le pide al analizante es que hable, muchos lo confunden entonces con una religión: lo que no es cuerpo será alma, hablar es asociado a confesión, y se dice con naturalidad no creer en el psicoanálisis. Es ignorancia, si, pero no es una ignorancia inocente; cualquiera sabe, con sólo no negarlo, cuánto daño o cuanto bien pueden hacer unas palabras.
Ni hablar ni escuchar son sin responsabilidad y sin efectos, y cualquier analizante aprende muy pronto lo difícil que es decir lo que se quiere decir, aunque todo el dispositivo esté pensado para que nada se lo impida.
La religión se postula sabiendo qué es el bien y el mal para cada feligrés, explica las faltas como defectos a enmendar, escucha la confesión de lo que el penitente sabe y su arrepentimiento, y le perdona su culpa; el psicoanálisis promueve, en cambio, la responsabilidad del sujeto, y exige más al analizante: que cuente lo que no sabe que sabe. La religión como la política se preocupan del bienestar del hombre; creen saber cual es su bien y por ello están del lado del poder: del poder hacer el bien; obviando, por supuesto, y tal vez no pueda ser de otra manera, el deseo del sujeto. El psicoanálisis, en cambio, se ocupa del deseo inconsciente, que no persigue ningún bien, al contrario, es opuesto al bien y al bienestar, es lo que lo desgarra, porque es efecto de alguna falta; pero es el reconocimiento del deseo lo que tiene el efecto de convertir la vida en un lugar razonablemente habitable, como dice Lacan.
La ilusión de un credo religioso, que implica la idea de la vida después de la muerte, nos evita la castración, es decir el reconocernos faltados y deseantes, aunque nos deja en una posición infantil dependiendo de un padre divino ante el cual siempre somos culpables. “La única esperanza de poder salir de nuestra posición infantil radica en el logos, en la razón”, dice Freud2.
El saber religioso podríamos pensarlo como la metafísica, algunos enunciados son lógicamente verdaderos e irrefutables, aunque también tiene rasgos de la magia: falsa y refutable.
La ciencia, el saber riguroso, no pide fe, exige estudio -se entiende o no, se sabe o
2 “El porvenir de una ilusión”
no-, exige pensar, se puede aprender; de eso es de lo que dispensa la religión, cuando no lo prohíbe expresamente. El saber riguroso implica conocer las leyes del asunto del que se trate, requiere formalización, deja menos espacio a nuestra mera opinión; pero ofrece, a cambio, la tranquilidad de saber qué sabemos y qué no, y la posibilidad de decidir sabiendo lo que hacemos. Creer en el psicoanálisis sería como creer en la leyes de la termodinámica o en la ética de Aristóteles, no tiene nada que ver, o sólo tiene que ver con no querer saber. Pero no saber no nos pone a salvo de los problemas, como creían nuestros autores de principio del S.XX3; al contrario, nos deja sin recursos con que hacerles frente: el retorno de lo reprimido nos llena de síntomas que no entendemos, y con los que, si ni siquiera sabemos que son un mensaje cifrado de nuestro inconsciente, no sabemos qué hacer, y los amordazamos con medicamentos (aunque aclaro que el analista ni aconseja ni desaconseja la medicación) o con otros muchos comportamientos que podríamos considerar adictivos.
El estatuto epistemológico del psicoanálisis es complejo: es un discursos falso para la razón pero que no es refutable; Lacan dice en la “Carta a los italianos” que son enunciados no válidos, pero que se demuestran irrefutables. Se trata de una lógica distinta de la de la conciencia. “El corazón tiene razones que la razón ignora” decía Pascal.
Para dar cuenta del pensamiento inconsciente Lacan busca una lógica que no tenga sólo 2 valores de verdad, y que no necesite ni el principio de identidad ni el de 3º excluido, que permita elementos indecidibles (un axioma puede ser verdadero, pero no es demostrable), pero que sea consistente (sin contradicciones).
Que la libido son dos pero es la misma, no puede escribirse en lógica clásica bivalente. La libido son dos: yoica y sexual, pero es una, puesto que la carga de objeto se revierte sobre el yo si se pierde el objeto amoroso. La manera de bien-escribir este concepto es: no es verdad que es una y no es verdad que son dos. No es verdad que p y no es verdad que no p (-p y -¬p) es la fórmula de la negación freudiana. Distinguiendo afirmación y verdad, y negación y falsedad, aparece una lógica cuatrivalente.
Que el cuerpo es extrínseco al aparato psíquico e intrínseco en tanto Yo, es un enunciado indecidible. Que la 3ª dimensión del espejo o el significante del N.P. son banales y excepcionales son enunciados indecidibles.
No hay modo de demostrar a quien no lo quiera entender que el cuerpo es el Yo, que la falta de esa dimensión banal y excepcional genera una psicosis, o que sin el concepto de falo no se puede entender nada de lo que es un sujeto, aunque nadie dude de la realidad del Quijote o de Hamlet.
El saber fundamental de un psicoanalista se genera en su análisis, y tendrá que supervisar mucho tiempo para aprender a escuchar esa lógica distinta de la lógica clásica de la conciencia. Además tendrá que saber historia, ciencia, filosofía, lingüística, arte, literatura, antropología, lógica, topología,… toda la cultura, porque son la materia prima con la que se constituye el sujeto.
3 “El advenimiento del psicoanálisis en España” OIR praxis psicoanalítica
Sin embargo Lacan decía que el lema que debería figurar a la entrada de una escuela de psicoanálisis sería: “tu puedes saber”, privilegiando nuestra posición de analizantes, y no lo que el analista tiene que saber.
En tanto analizantes podemos saber de nuestro Inconsciente, de las razones de nuestros malestares y nuestras elecciones.
El ser humano sólo sobrevive porque habla, habla con la palabra que recibe del Otro y que se le impone como verdad porque no tiene otra. Y luego eso se mantiene: basta que alguien nombre las razas, por ejemplo, para hacerlas existir, o el verbo ser para que toda la filosofía occidental sea fundamentalmente ontológica; tiene mucha fuerza la palabra. Hablar o callarse no es simétrico.
Los animales también tienen palabra, también pueden obedecer a la palabra, lo que no tienen es lenguaje.
El lenguaje es una estructura (elementos y reglas de relación) de rasgos distintivos que significan unos en relación a otros; una estructura de significantes que no se significan a sí mismos. Hay rasgos distintivos marcados (ej.: encendido – apagado) que permanecen fijos sea quien sea quien lo diga, pero otros son rasgos distintivos no marcados (ej.: aquí – allí, yo – tu) que se modifican en función de quien habla. La cuestión es quien habla. “Que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se escucha”, dice Lacan.
En los significantes contrarios aparecen dominios de uno sobre otro (derecha sobre izquierda, positivo sobre negativo, hombre sobre mujer). El niño ve que los padres no se escuchan, que se malentienden y busca cual domina, le interesa más quien habla que qué se dice. Los mayores olvidan la importancia de quien dice, no se dan cuenta que hablan, eso es traumático para el niño, por eso tiene que aprender a leer. El trauma deja una marca, algo que todavía no es una letra pero que ya es legible: el rasgo unario. El niño se da cuenta que hay falta en la palabra de los padres, que hay leyes, que hay constricciones, y trata de entender qué pasa y qué ley lo sostiene. Busca la razón de ese privilegio, de esa disimetría, hace una lectura, y dice: “esa razón es el falo”. La función fálica es la disimetría. Puede dar por supuesto el falo de la madre porque el lenguaje le da el modelo de elementos que están y no están (p. ej. en castellano los pronombres).
El niño aprende a leer antes de que haya escritura; eso es el rasgo unario: lo que es legible antes de que esté escrito, la distinción entre identidad y diferencia, lo que hace de cada rasgo uno.
El ser hablante tiene que aprender a leer la palabra del Otro para constituirse como sujeto, pero también tiene que organizarse con su cuerpo: imagen en el espejo y libido.
Toda la actividad infantil es sexual porque se trata de descubrir las diferencias, busca en el cuerpo los elementos en punta -y a partir de ahí se organizan la función fálica y el narcisismo-, y los agujeros, sede de las pulsiones. De entrada la castración se “realiza” (en el sentido de la “realización” del deseo en el sueño) en el cuerpo.
Los animales marcan su territorio y hacen la parada sexual para aparearse, el ser hablante pone puertas para marcar su espacio y el lenguaje hace del sexo sexualidad. La libido es el territorio estructurado por cortes.
La escena primaria es una lectura del trauma, del malentendido de los padres. Las teorías sexuales infantiles son lecturas del tener o no tener, un imaginario que depende de una estructura simbólica: idéntico – diferente. Por un proceso de crítica lógica el niño estructura el mundo alrededor de la castración.
Pero hay cosas que no pueden decirse: el deseo está articulado, pero no es articulable, ahí hay que empezar a escribir. El sueño es un intento de escritura de algo que el sujeto ha leído, sus elementos son letras, no representaciones. El ser hablante necesita escribir para poder dormir.
La falta en el Otro no se puede decir, pero se puede escribir.
El narcisismo es una escritura del cuerpo.
Una pulsión es una función orgánica que el sujeto toma para escribir una combinatoria que no tiene nada que ver con la función orgánica.
El complejo de Edipo es una escritura, pero con materiales inadecuados: trozos de cuerpo, los familiares…
Luego todo ese trabajo de lógico se olvida y la verdad del sujeto retorna desde lo Inconsciente. Esta estructura de la verdad es lo que resurge con medios siempre inapropiados formando los síntomas.
El Inconsciente no es irracional ni implica ningún peligro de descontrol, pero exige tomarse el trabajo de bien-escribir.
Un síntoma es la escritura de un cuerpo que es extranjero a sí mismo y que tiene que vérselas con un agujero con el que no sabe qué hacer. Un síntoma es una escritura fracasada de la lectura de la castración en el Otro. Un síntoma es un problema lógico planteado con el cuerpo.
Con en el análisis se trata de dejar el cuerpo para el amor y el trabajo y no dedicarlo a escribir la estructura.
Angeles Moltó
Octubre 2008

