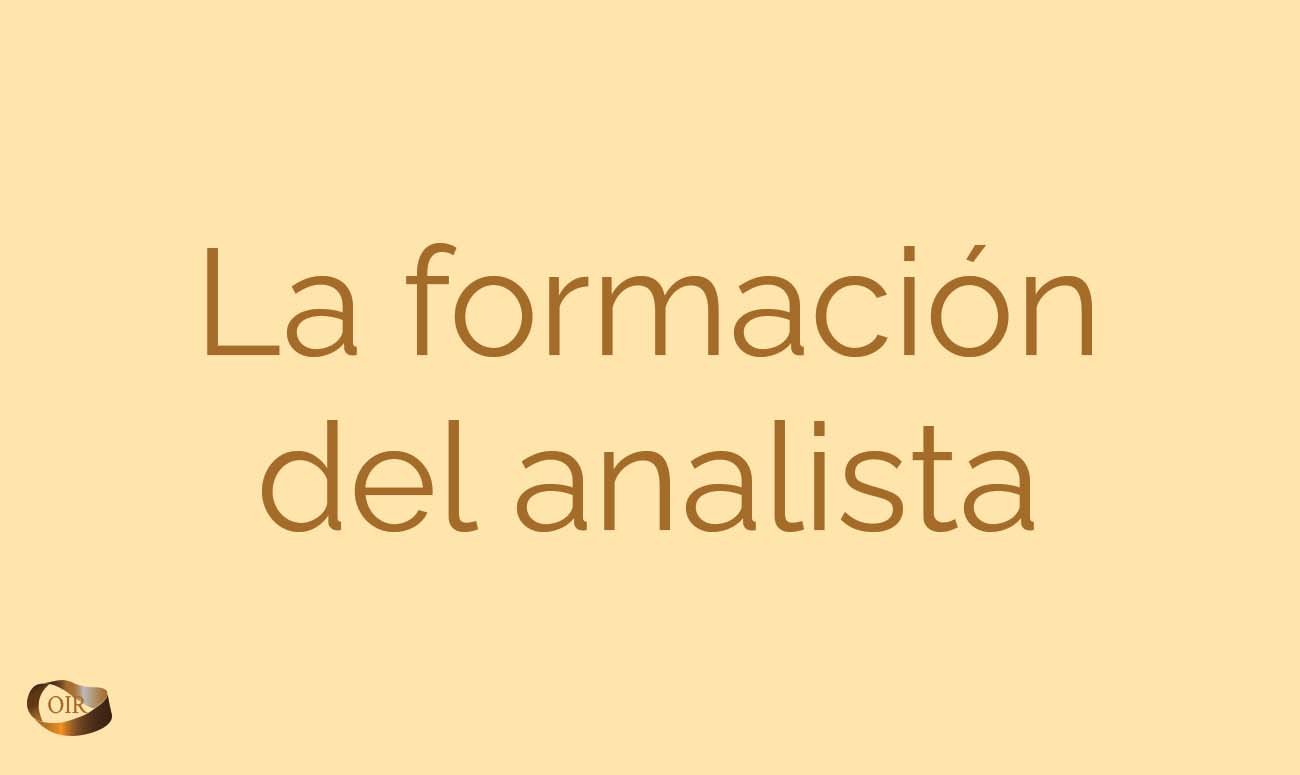
25 Mar La formación del analista
Distintos saberes requieren, implican (por su propia lógica), distintas formaciones y diferentes habilitaciones. Así el sacerdote se forma en el Seminario hasta su “ordenación”; el científico se forma en la Universidad hasta su graduación; el torero se forma en una escuela (con un maestro) hasta tomar la “alternativa”; etc. El analista hace su formación con su propio análisis, con los cursos y seminarios, hasta autorizarse. Lacan propuso el “pase” como forma de “garantía”, pero esto requiere de una institución suficientemente desarrollada y las experiencias hasta la actualidad no han satisfecho las expectativas ni cumplido las funciones que lo justificaban.
El Psicoanalista opera con su deseo de analista, que es lo que implica su propio análisis, pero además ha de estar instruido.
Su instrucción, indispensable, no constituye un saber de su objeto porque el objeto de su saber no es un “objeto”, es un sujeto, un sujeto que ha de llegar a saberse . Esto no da un “conócete a ti mismo”; en todo caso sería un “conócete a ti otro”, que comienza con un “saber de su ignorancia”.
Pero la ignorancia no mueve hacia el saber si no se ha constituido en pregunta. El año pasado, en una de las últimas clases, distinguimos la “crasa ignorancia” de la “docta ignorancia” siguiendo las reflexiones de Nicolás de Cusa, uno de los que abrieron el camino del saber que sería el de la ciencia, en el sentido moderno de la palabra.
La pregunta ha de encontrar, antes que un destinatario, a alguien que pueda hacerse cargo, depositario, hasta que llegue el momento en que ésta pueda retornar a su destino de origen, al sujeto afectado por la propia pregunta, pregunta-síntoma, cuyas claves (que se habrán de leer en las formaciones del Inconsciente) el analista no dejará caer sin que el analizante tenga la oportunidad de usarlas para ir desvelando el cifrado de su propio mensaje.
El cifrado de este mensaje no ha constituido una operación individual, personal, solipsística. Se ha configurado, en huecograbado o en espejo, en Otro que lo portaba sin saberlo, sin saber qué repite ni que lo repite y con lo cual se malentiende con otros a los que, en el mal entendido, ama y/ u odia.
Portador de estos malentendidos en lengua indescifrada, el analizante, afectado por sus inhibiciones, síntomas, desconocimientos, imperativos y traiciones, busca un Tiresias que sabe que no sabe y que con su no saber puede (trabajar bajo transferencia), a condición de no ejercerlo (el poder que ésta otorga).
La indispensable instrucción del psicoanalista es la que podrá dar el marco de aquel “no saber”. Nuestra cultura, la que ha dado nacimiento a la ciencia –en el sentido moderno- es el marco en el que el psicoanálisis precisamente emerge, explorando sus bordes, recogiendo sus restos, desafiando su imperativo de no decir acerca de lo que no se sabe, invitando a hablar de cualquier cosa para que el sujeto pueda decir “la cosa”.
Pero los saberes que constituyen su marco no han de ser objeto de su desconocimiento. Si se requiere ser culto es porque esos saberes son nuestra cultura, la que nace de una indagación sobre el saber, la gran tarea que iniciaran los griegos, fundadores de la ciencia en el sentido clásico.
Si Freud quiso hacer de su disciplina una Naturwissenschaft fue para no dejarla librada al dominio de las “ciencias del espíritu”, dominio de lo inefable, dominio en el que el humanismo asienta sus bases para desconocer lo específicamente humano.
Lingüística, antropología, filosofía, historia, literatura, lógica, son algunos de los campos en que el saber académico introdujo sus “especializaciones” y cuyos contenidos nos son, entre otros, de particular interés, por sí mismos y por ser referencias de nuestros maestros.
Antes de dejar este tema, el de los saberes que nos enmarcan, aquel que podríamos decir que funciona como los planos de la casa, esos a los que se refiere Lacan al decirnos que no nos son necesarios para chocarnos con las paredes (y que de este modo nos enteramos que allí está la realidad), antes quiero referirme a un aspecto que no tomaremos sino muy tangencialmente: saber escribir.
Los analistas hemos de dar cuenta de nuestro trabajo y para ello hemos de hacer presentaciones clínicas. Las instituciones de analistas constituyen el foro adecuado para hacer esas presentaciones donde dar testimonio de nuestro trabajo, esto constituye todo un tema en si mismo que conocemos como el de “la garantía”, aquella que nos es exigible dentro de unos límites determinados. No hablaré de ello pero… ¿cómo podremos hacerlo si no sabemos escribir?
El síntoma es ya una escritura, es verdad, de algo que se consiguió leer pero que se escribe con elementos inadecuados: con trozos de cuerpo, con personajes, incluso con neologismos. El analista, que ha pasado por esa experiencia, ha de poder conducir al analizante en ese trabajo de reescritura.
Cuando Lacan dice que la ética del psicoanálisis consiste en el “bien decir” seguramente no se refiere fundamentalmente a la sintaxis y cosas por el estilo, pero… si no se refiere a eso es porque apunta a más allá; más allá…, no más acá.
Fue por los años 80 que en España a no sé quién (o no lo sé del todo) se le ocurrió que la buena educación provenía de los colegios “de pago”. A renglón seguido resultó que era “carca” y de este modo se puso de moda la “mala educación” (nuestro Nobel de Literatura también puso su granito de arena), el mal razonamiento, en fin, la mal-dición.
Tratemos de no caer en ello. Será difícil, hace años los psicoanalistas escribíamos como los traductores de inglés, era la época de M. Klein; ahora lo hacemos como los traductores de francés. Hagamos un esfuerzo por escribir bien nuestras maltratadas lenguas: el catalán y el castellano. Es un llamado al propósito de enmienda.
Retomemos el tema, hablaba de nuestros maestros, estos son:
Freud, que produjo el objeto teórico que permitió pensar, pensarnos, como seres humanos, más allá de nuestra conciencia de nosotros mismos, en relación con los “otros” con los que nos constituimos, y desde donde somos sujetos de nuestros decires, atrapados en nuestros deseos, que llamó sexuales, y con ello se adelantó al etnólogo en formular la ley del incesto, modelo de toda cultura, y se arriesgó a pensar la muerte como límite de la subjetividad.
Después Lacan, que no sólo lo leyó, también inició una reescritura después de revolucionar el paradigma epistemológico al introducir los “tres registros” y redefinir el aparato psíquico en términos de “sujeto” y sus leyes como “metáfora” y “metonimia”; para, finalmente, conceptualizar el “más allá” freudiano como “goce”.
En el Primer Curso abordamos el aparato psíquico para, después de recorrer puntos fundamentales de la obra de Freud, llegar al concepto de “sujeto”.
También incursionamos en la historia y aquí no solo para conocer algunas de las referencias lacanianas (objetivo fundamental de estas incursiones) sino también para reflexionar sobre nuestra historia, nuestro “factor c”, como lo llama Lacan.
Nuestra incursión por la epistemología estuvo fundada en la necesidad de conocer a Koyré, maestro reconocido por Lacan. También quisimos destacar la importancia de conocer al mayor enemigo en este campo: el empirismo (positivista o no). Al mismo tiempo nos aproximamos al concepto de “corte epistemológico”.
En este curso tomaremos como eje la Sexualidad para, por esa vía, adentrarnos en Lacan. Particularmente la revisión de la lectura que el “post- freudismo” hiciera de la llamada “2ª tópica”, la constitución del Yo en relación con lo cual veremos la “fase del espejo” y “el esquema óptico. Pero fundamentalmente profundizaremos en la cuestión del padre y su metaforización.
En cuanto a nuestros “Elementos de…”, como los llamamos en nuestro programa, trataremos de los fundamentos de la lingüística empezando por el estado de la cuestión en la Viena de Freud, centrándonos en Saussure y Jakobson para terminar con elementos de estructuralismo en lingüística. En Antropología nos centraremos en Levy Strauss y sus aportes revolucionarios en ese campo.
Finalmente haremos el recorrido que nos sea posible, en función de nuestros conocimientos y del tiempo de que dispongamos, por la filosofía, tratando, como en los demás casos, de introducir las referencias fundamentales de Lacan.
M. Soto 10/ 2008

