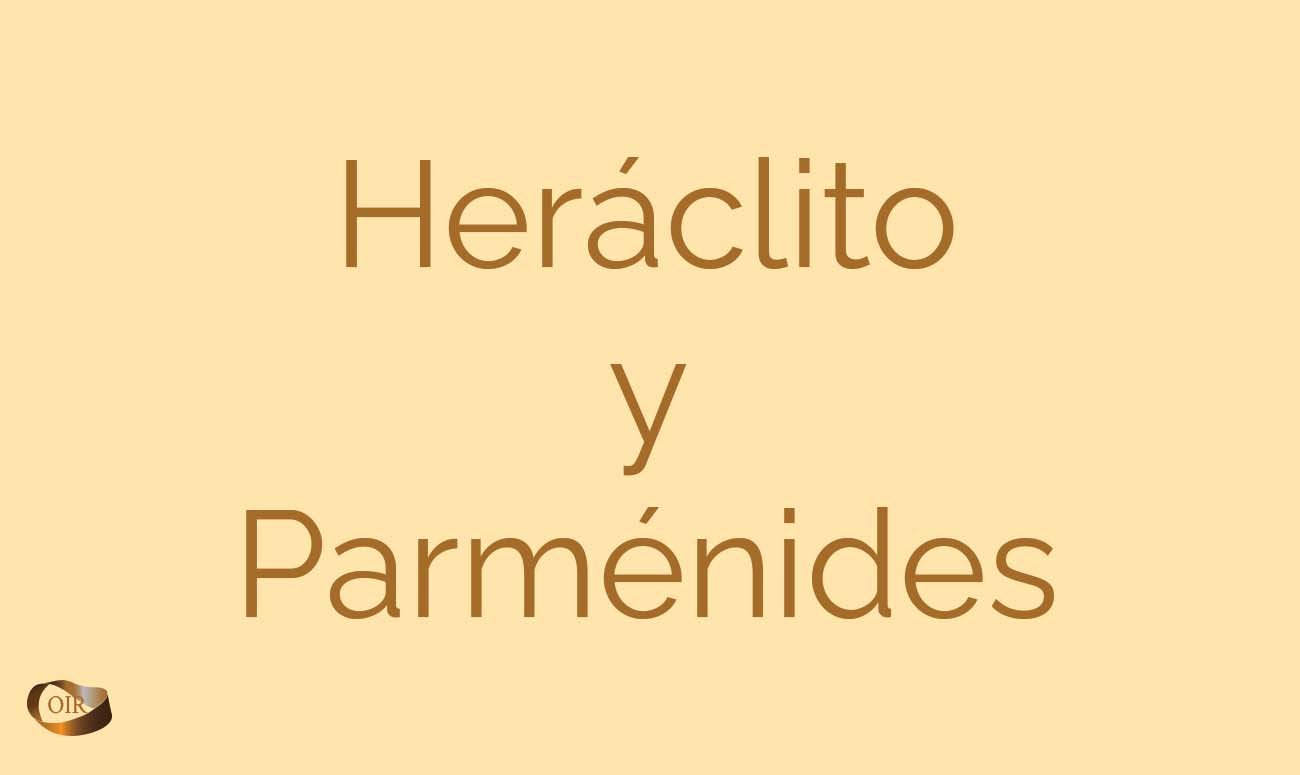
01 Ago Heráclito y Parménides
Nacimiento de la Filosofía
Heráclito. Parménides
En esta introducción a la filosofía empezaremos por los griegos, para ir viendo cómo surge y se desarrolla el pensamiento que dará lugar al surgimiento de la ciencia, a la forclusión del sujeto y al psicoanálisis que lo llama a su lugar.
Dejaremos para más adelante trabajar la obra de Kojeve “Essai d’une histoire raisonnée de la philosophie païenne”, precisamente por considerarla fundamental, aún a riesgo de que esta primera aproximación resulte un poco académica.
Empezaré por Anaximandro y Pitágoras para llegar a Heráclito y Parménides.
Anaximandro (610 – 547 a.d J. C.) de Mileto
Según Diógenes Laercio (S. III d.C.) uno de los fundamentos de su pensamiento era: «el infinito es el principio». Ese principio, base de la generación de las cosas, es algo inmortal e imperecedero, constituido por lo indeterminado, indiferenciado (Apeiron ). Del apeiron surgen lo frío y lo cálido como separaciones de la substancia primordial, y se constituyen lo fluido, la tierra, el aire, los astros. Los elementos del universo están situados en el espacio en función del mayor o menor peso de los elementos: en el centro, la tierra, cubriéndola, el agua, y recubriéndolo todo, el aire y el fuego. Este orden que ha surgido del caos, ha nacido en virtud de un principio, de una substancia única, que no es determinada sino indeterminada.
La indeterminación del «principio» de Anaximandro -a diferencia de la precisa determinación del «principio» de Tales: el agua- puede ser tanto debido a la indiferencia cualitativa que corresponde a las cosas antes de ser formadas individualmente, como al hecho de que lo infinito, es decir, lo indeterminado, recubre lo determinado, el orden del mundo. “Los mundos nacen y perecen en el seno de este infinito, de este principio y substancia universal que hace que lo diverso sea, en el fondo, lo mismo. El retorno de toda formación a lo informe no es así sino el cumplimiento de una justicia contra esa injusticia que representa el que las cosas pretendan ser subsistentes por sí mismas, pues la justicia es, en última instancia, la igualdad de todo en la substancia única, la inmersión, sin diferencias, en el seno de una indeterminada infinitud”1.
Para los que gustan de ciertas analogías formales, sin duda podrán encontrar satisfacción en poner en relación estas ideas con los hallazgos de la cuántica
1 Ferrater Mora: “Diccionario de Filosofía” Ed. Círculo de lectores
(hallazgos que, datando de 1900, resultan “modernos” hoy en el mundo latino, particularmente en el corporativismo ibérico), especialmente si se elige traducir como de “indeterminación” el principio de “incertidumbre” de Heisenberg, por ejemplo, o, más en general, si se lee con Koyré la relación entre nociones filosóficas o metafísicas y conceptos de la física y la astronomía.
Anaximandro se preguntaba por el origen, a él le debemos lo que se ha considerado la paradoja escrita más antigua: “¿todas las cosas tienen un origen? Y su respuesta es sí y no.” Todo lo que tiene principio proviene de otra cosa, y esa de otra,… pero tiene que haber alguna que no tiene origen, tiene que haber un ser infinito que sustenta todo pero no se sustenta en nada: lo indeterminado, apeiron. Su solución es que los opuestos deben compensarse para que el mundo sea posible.
Posible, en este contexto, es también justo como vimos antes, se trata pues de una moral.
Por supuesto hoy tenemos diversas maneras de mostrar que no era una paradoja más que por el discurso empleado para plantearla.
Pitágoras (¿? – 532, 570 – 490 a.C.) de Samos
Dominada en ese momento por el tirano Polícrates, Samos gozaba en ese momento de un gran desarrollo económico y cultural, pero el estilo de sociedad casaba mal con el ascetismo y renovación moral que pretendía Pitágoras; por eso se fue a Crotona.
Allí fundó la secta–escuela místico-religiosa filosófico-política. Su propuesta era el conocimiento de la música y las matemáticas al servicio de la renovación moral, que tuvo tanto éxito que dominó en varias ciudades del sur de Italia (la Magna Grecia), hasta que el pueblo se reveló por su falta de democracia y mataron a casi todos los de la secta. Parece que él pudo huir y murió poco después.
Sin embargo, tanto la vida de Pitágoras como las doctrinas pitagóricas, son muy inciertas, algunos dudan incluso que haya existido.
También es muy discutido el tipo de relación que mantuvieron las enseñanzas pitagóricas con el orfismo. Lacan lo nombra para indicar que lo que hay que encontrar en los mitos órficos es el falo.
Los himnos órficos, donde se fijan los puntos esenciales de la mitología y la doctrina, se atribuyen al poeta Orfeo (siglo VI a J. C.)
Los ritos se basan en el mito de Dionisos, hijo de Zeus y de Perséfone, que fue devorado, salvo el corazón, por los Titanes, envidiosos de Zeus; ese corazón fue
dado por Atenea a Zeus, quien lo ingirió para provocar su resurrección. Luego Zeus destruyó a los Titanes con sus rayos, y de sus cenizas emergieron los hombres, cuya existencia aloja dentro de sí el mal de los Titanes y el bien de Dionisos. La resurrección de Dionisos es fundamental en la doctrina órfica y en sus ritos: por un lado, llevó a la creencia en la transmigración de las almas, y a la idea del cuerpo como sepulcro del alma, y por otro, a la abstinencia de carne.
Parece legítimo reflexionar en las analogías y similitudes existentes entre esta mitología y el cristianismo. Habríamos de tener en cuenta, entonces, la importancia del encuentro acaecido en nuestro mundo mediterráneo de las religiones semíticas con el pensamiento griego y preguntarnos cuando tuvo lugar. ¿Lo dataremos en la Roma imperial, en las traducciones de Toledo o, antes, en Bagdad, cuando esta ciudad era la cuna de la cultura y recibía abundante intercambio con el lejano oriente?
2 Cuando aparecen dos fechas, la 1ª es de Herder, la 2ª de Ferrater Mora, si hay una sola es que coinciden.
3 Lacan, J.: “El seminario. Libro 7. La ética” pg. 356. Ed. Paidos
Estos ritos buscaban la purificación (catarsis) a través del ascetismo en lugar de a través de las orgías, como el resto de los ritos dionisiacos.
Pitágoras, que parece que fue discípulo de Anaximandro, parece haber deducido el concepto de armonía de la observación de las relaciones entre la altura de los sonidos y las longitudes de las cuerdas de la lira. En el pitagorismo es un concepto fundamental, que primitivamente se aplicaba sólo a la escala musical, pero luego a todas las esferas de la realidad:
Desde el cuerpo humano, pues consideraba a la enfermedad provocada por la perturbación de la armonía, de modo que la función de la medicina consistía en restablecerla, fundamentalmente a través de la música que provocaría una catarsis en el alma, que es a su vez la armonía del cuerpo.
Hasta al cosmos entero. La cosmología de Pitágoras, basada en parte en la de Anaximandro, subraya la disposición armónica de los cuerpos celestes, distanciados del fuego central según intervalos que corresponden a los de la octava. Por esto sus movimientos circulares producen una música: la música de las esferas. La armonía es musical pero también, y de modo correspondiente, numérica.
Según Aristóteles, los pitagóricos suponían «que los elementos de los números eran la esencia de todas las cosas, y que los cielos eran armonía y número». Las propiedades de los números, especialmente al combinarlos, resultaron tan sorprendentes, que los pitagóricos buscaron por doquier analogías entre los números y las cosas, y llegaron a fundar una especie de mística numérica que tuvo enorme influencia en todo el mundo antiguo. Según Aristóteles, había dentro de la escuela pitagórica una facción que afirmaba la existencia de 10 principios u oposiciones fundamentales, correspondientes a cada uno de los 10 primeros números
4 Bartra, A.: “Diccionario de mitología” Ed. Grijalbo
naturales:
1: Limitado – Ilimitado, 2: Impar – Par,
3: Uno – Muchos, 4: Derecho – Izquierdo,
5: Masculino – Femenino, 6: En reposo – En movimiento,
7: Recto – Curvo, 8: Luz – Oscuridad,
9: Bueno – Malo, 10: Cuadrado – Oblongo (Rectángulo oblongo).
Se trata de una tabla que, por un lado, implicaba una significación moral: los términos primeros representan algo perfecto, los segundos, algo imperfecto, y el dualismo puede ser superado al considerar lo perfecto como límite de toda posible imperfección; y, por otro, permite establecer correspondencias entre conceptos cuyas significaciones son muy distintas, por ejemplo, entre lo limitado y la luz y lo ilimitado y la oscuridad. De este modo la armonía hace presente la relación entre el orden cósmico y el orden moral.
Hípaso aplicó el teorema de Pitágoras a un triángulo de cateto = 1, de modo que la hipotenusa = √2, por tanto inconmensurable; se trata de un resultado paradójico, que, por dígitos más que se añadan, nunca concluye en un resultado exacto (como en π= 3’1415…). Dos autores básicos, tomados por Lacan, produjeron nuevas teorías que responden a esta paradoja:
Heráclito planteó que la paradoja se superaba remitiendo la realidad al Logos en lugar de tratar de abarcarla con los sentidos (el río no es nunca igual a sí mismo).
Parménides negó la pluralidad: existe Una sola realidad que cuadrará con la razón si los sentidos no nos distraen.
Tanto para trabajar a Heráclito como Parménides será imprescindible la versión de Kojève.
Heráclito (550 – 480 ; 544 – 504/ 501 a. C.) de Éfeso
Nacido, parece, en la propia familia real, renuncia a sus derechos dinásticos, para dedicarse al saber. De estilo críptico y elitista, despreciaba “las mayorías” a favor de un gobierno de “los mejores”.
Se le atribuye una obra titulada De la naturaleza, igual que a otros presocráticos, de la que nos han llegado los llamados: «fragmentos». Muchos de estos «fragmentos» parece que son «completos», y que es el estilo de Heráclito lo que les da el aspecto de ser «fragmentarios».
Durante un tiempo (especialmente por la influencia de Platón y en parte de Aristóteles; y, después, de Hegel,) se insistió en considerar a Heráclito como «el filósofo del cambio (o del devenir)» frente a Parménides, llamado «filósofo de la inmovilidad (o del ser)», pero a otros les parece un error considerarlo exclusivamente así.
5 La operación raíz cuadrada es muy antigua, aparece tanto en Egipto, como en India, etc., pero el símbolo sólo aparece en Europa en 1525, inventado por C. Rudolff
6 Heráclito: “Fragmentos” Ed. Aguilar 1982
Ferrater propone trabajar la obra desde cuatro aspectos:
Saber Heráclito proclama que una cosa es saber mucho y otra poseer entendimiento. Lo importante es saber de lo esencial: «Lo sabio es uno: conocer con verdadero juicio de qué modo las cosas se encaminan a través de todo». Parece haber conflicto entre los fragmentos: «Prefiero las cosas en las que hay que ver y oír y percibir» y: «Los ojos y oídos son malos testigos para los hombres cuando no tienen almas para entender su lenguaje», pero el conflicto puede ser aparente con la condición de ver y oír y percibir “con el entendimiento”. Su crítica a lo que luego se ha llamado empirismo puede leerse en su fundamento del saber en el Logos, saber es saber de lo Uno por medio del Logos; y critica: » . . . aunque el Logos es común, muchos viven como si tuvieran un entendimiento privado» (basado en su percepción).
Cambio Este saber da un primer resultado: la conciencia de que todo es fluido y está en perpetuo movimiento. Platón (que podemos encuadrar hoy en un racionalismo idealista) escribe que Heráclito dice que todas las cosas fluyen, que nadie puede sumergirse dos veces en un río». Para Aristóteles (que encuadramos hoy en la corriente empirista) que todas las cosas se muevan constantemente «escapa a nuestra percepción».
Esta doctrina del cambio perpetuo de todas las cosas, puede subsumirse en un conjunto más amplio, la noción de oposición y conflicto.
Oposición Subraya la idea de oposición y conflicto en múltiples fragmentos: «Los mortales son inmortales; los inmortales son mortales, pues que viven su muerte y mueren su vida». «Y lo mismo existe en nosotros como vivo y muerto, como despierto y dormido, como joven y viejo; pues lo último [muerto, viejo, dormido] es, tras haber cambiado, lo primero [vivo, despierto, joven], y lo primero es, tras haber cambiado, lo segundo». Se puede decir que para Heráclito «la misma cosa es y no es».
A algunos profesores de filosofía les parece que no se trata tanto de contradicciones como de contrastes, que son predicados que se contraponen cuando se aplican a dos distintos sujetos: «El mar es el agua más pura y más impura: para los peces, es potable y saludable, más para los hombres es impotable y venenosa», o en «El camino ascendente y descendente es el mismo» es el mismo camino en dos posibles direcciones que se superponen. “… Heráclito acumula contrastes: «Las cosas en conjunto son un todo y no lo son; son algo junto y separado; son lo que está a tono y fuera de tono; de todas las cosas emerge una unidad, y de la unidad todas las cosas».
Para esos profesores, en el fondo de los contrastes late el orden y la unidad; sabemos que Lacan hace otra lectura, la de una lógica en la que no rige el principio de identidad.
7 Ferrater Mora: “Diccionario de Filosofía” Ed. Círculo de lectores
Orden y unidad son en parte cosa de justicia: «El sol no traspasará sus límites, pues de lo contrario las Erinias que administran justicia lo perseguirían» Son, sobre todo, consecuencia de la universalidad del Logos: «Oyéndome, no a mí, sino al Logos, es sabio acordar que todo es uno» «…todo sucede de acuerdo con [ese] Logos…» Aquí reaparece la crítica a Pitágoras y dice que los hombres no comprenden el logos ni antes ni después de oír hablar de él. (La situación actual no es muy distinta).
Los contrastes deben arraigar en una ley. Todo fluye y cambia, pero no de cualquier modo. «Este cosmos [el mismo para todos] no fue hecho por dioses o por hombres, sino que siempre fue, y es, y será, al modo de un fuego eternamente viviente, que se enciende con medida y se extingue con medida”.
La realidad para Heráclito no se explica por sí misma, sólo el Logos, que se ha traducido por razón pero que es fundamentalmente palabra, puede dar cuenta de su ley. Por sus metáforas se le ha considerado próximo a Pitágoras, pero Heráclito no es un naturalista, para él la discordia es anterior a la armonía.
Alguien que prescinde como él del “principio de identidad” es un filósofo, y un filósofo que hoy llamaríamos racionalista.
Lacan habla de Heráclito en el seminario de la ética para hablar de la demanda de felicidad, pero refiriéndose a las actitudes de éste ante las bacanales dionisíacas, es decir rechazando la interpretación no órfica de los ritos dionisíacos, aunque se trata de textos de difícil traducción. La cuestión aparece vinculada al fin del análisis en la medida que éste constituye el desarrollo de una demanda de felicidad, pero en tanto ésta depende del deseo.
Parménides (515/ 10 – ¿?, 540 – ¿? A.C.) de Elea
Parece probable su relación con algunos pitagóricos, cuyas teorías rechazó enérgicamente. Para muchos profesores representa un punto de partida para una nueva manera de filosofar, que ha «representado» una de las pocas posiciones metafísicas radicales que se han dado en la historia del pensamiento filosófico de Occidente, de modo que hay un antes y un después de Parménides en la filosofía griega.
8 Sem. 9”La identificación, “La instancia de la letra” pg. 484, “De una cuestión preliminar “ pg. 543
9 Lacan, J.: “La agresividad en psicoanálisis” Escritos 1. pg. 108 Ed. Siglo XXI
10 Lacan, J.: “El seminario. Libro 7. La ética”
Es común presentar su doctrina en oposición a la de Heráclito. Este sostiene, al contrario del “todo fluye”, que «todo [lo que es] es», es decir, todo está en reposo.
Su teoría es expuesta en un poema dividido en tres partes. La primera es un proemio en el cual se describe el viaje del filósofo hasta llegar a la Diosa de la Verdad.
La Diosa le muestra el camino de la Verdad, objeto de la segunda parte del poema. La tercera parte contiene el llamado Camino de las Opiniones o de las Apariencias.
El estudio de Heidegger sobre este autor muestra como el actual significante “verdad” no traduce lo que se entendía por Αληθεια en la Grecia clásica.
La segunda es la que ha sido más estudiada y la que constituye el núcleo de su pensamiento. Este núcleo consiste en una proposición irrebatible: «El Ser es, y es imposible que no sea», junto a la que se afirma: «El No-Ser no es y no puede ni siquiera hablarse de él». Mas una tercera: «Es lo mismo el Ser que el Pensar [esto es, la visión de lo que es]». De las que se derivan una serie de consecuencias, cuya demostración se hace por reducción al absurdo de las proposiciones contradictorias con ellas:
“Hay solamente un Ser” es verdadero:
porque si existiera otro ser, algo debería separarlo del Ser. La entidad que separase el Ser primero del segundo debería ser otra realidad o un “no ser” (vacío). Si fuera otra realidad, debería haber aún otra que lo separara del Ser y así hasta el infinito. Si fuera un “no ser” no existiría.
“El Ser es eterno” es verdadero:
porque si el Ser no hubiera existido siempre, habría un momento en el que no fuera. Pero el no-ser es imposible, es contradictorio con el Ser. Análogo argumento vale para el futuro, de modo que el Ser no sólo ha sido siempre, sino que también será siempre.
“El Ser es inmóvil” es verdadero:
porque si el Ser se moviera debería haber algo en lo que se moviera. No hay otro Ser, luego el movimiento es imposible.
“El Ser no tiene principio ni fin” es verdadero:
porque si el Ser tuviera principio o fin, debería haber otro ser que lo limitara. Pero solamente hay un Ser y, por lo tanto, no puede ser limitado por ningún otro ser.
11 Cornford, F. M.: “Platón y Parménides” Ed. Visor – 1989
12 Heidegger: Parménides. Ed. Akal
El tema del Ser genera también una supuesta paradoja: ¿cómo demostrar la verdad de un existencial negativo? Debe existir algo a lo que se refiera el enunciado de lo que justamente no existe. ¿Será la idea? Pero la idea justamente sí existe, entonces el enunciado sería falso. Para Parménides, en tanto la existencia es cuestión de los sentidos, esta paradoja es superficial.
“El Ser es, existe Una sola realidad que cuadrará con la razón si los sentidos no nos distraen.” El respeto por el principio de identidad es la mayor diferencia con Heráclito.
Lacan se refiere al Uno de Parménides, para trabajar el tema del sujeto desde dos ámbitos distintos: por un lado, cuando habla de el Uno y el Otro, y, por otro, cuando trabaja el uno y el cero. Se trata de dos sentidos que Lacan distingue: el Uno de la unidad unificante y el uno de la unidad contable.
En cuanto a la unidad mencionada del Ser con el Pensar, se demuestra señalando que, puesto que ningún No-Ser puede ser pensado, todo pensamiento de una entidad es a la vez pensamiento del Ser de esta entidad.
Aquí empieza la serie del “Ser en relación al Pensar”, que Agustín presenta bajo la forma “Si fallor sum” (si yerro soy), que Descartes plantea como “Cogito ergo sum” y que Lacan llevará hasta ”donde no pienso no soy” (en el Inconsciente donde no soy) y “donde no soy no pienso” (en el Ello donde el sujeto –no el yo- ha de advenir).
Retomemos Parménides. El Camino de la Verdad es el que siguen los inmortales y los filósofos que reciben la revelación a la vez racional y mística de los inmortales.
El Camino de las Opiniones o de la Apariencia es el que deben seguir los seres mortales, que viven en el mundo de la ilusión. Dentro de este mundo de la ilusión y de la apariencia se encuentran los fenómenos de la Naturaleza y, por consiguiente, las explicaciones cosmológicas. Tales explicaciones son presentadas por Parménides no como expresiones de la Verdad, sino como resultado de «las opiniones de los hombres».
No se trata, así, propiamente de verdades. Pero tampoco de falsedades completas. De hecho, el Camino de la Apariencia parece constituir para él una especie de ruta intermedia entre el Camino del Ser y el del No-Ser. Leído después con Descartes de ello surgirá la diferencia entre verdad y saber.
13 Lacan, J.: El seminario, libro 10 “La angustia” pg. 242-3 Ed. Paidos y “Problemas cruciales del psicoanálisis” lecc.: 27. 1. 65. y 24. 2. 65. inédito [traducción de O.I.R.]
14 Lacan, J.: “El seminario, libro 14 La lógica del fantasma” inédito
La mayor parte de interpretaciones del pensamiento de Parménides se centran en torno a tres problemas, según Ferrater Mora:
la relación entre la doctrina de la Verdad y la doctrina de la Apariencia; teorías:
la doctrina de la Verdad es la única verdadera, y expresa la opinión de Parménides, mientras que la doctrina de la Apariencia es falsa, y expresa la opinión de los filósofos contra quienes se dirige, o la opinión del hombre común;
la doctrina de la Verdad es la verdadera, pero la doctrina de la Apariencia puede ser admitida como una filosofía subsidiaria;
la doctrina de la Verdad es la única verdadera, y es la que poseen los dioses, mientras que la doctrina de la Apariencia es la que poseen los hombres y de la que deben desprenderse.
la interpretación del término “Ser”; opiniones:
el Ser es una realidad material, una esfera, de modo que su filosofía es una cosmología;
el Ser es una realidad inmaterial, un principio metafísico (u ontológico) del que puede decirse que es como una esfera;
Ser es el término que designa la razón y la posibilidad de reducir a ella toda realidad y toda diversidad.
la interpretación del sentido de la proposición “El Ser es”. opiniones:
“El Ser es” significa “El Ser es el Ser” y, por lo tanto, la proposición de Parménides es la expresión del principio lógico de identidad y constituye una tautología;
“El Ser es” significa “El Ser existe” y, por consiguiente, εστί es un predicado del Ser y no una simple repetición en una fórmula de identidad.
Los dos, Heráclito y Parménides, se centran en la ontología, sosteniendo el ser en el logos y no en la realidad empírica. Lo que los distingue es que para Heráclito el ser fluye y para Parménides es inmóvil.
Estos dos autores constituyen el primer equilibrio en el paradigma filosófico occidental, que se resignificará con Platón y Aristóteles y durará hasta Tomás de Aquino, que acaba con el aristotelismo, precisamente por imponerlo desde una lectura cristiana que elimina a Platón, excepto en la mística.
La caída de ese equilibrio en el S. XIII está en la base de la catástrofe europea del S. XIV .
Koyré explica que es la caída de aristotelismo lo que luego traerá la revolución científica del S.XVI, pero no explica a qué se debe esa caída. Es leyendo a Gilson, un filósofo cristiano, como lo hace Lacan, que se puede situar a Tomás de Aquino en el origen de esa caída.
Heráclito y Parménides son contemporáneos, y se ha querido ver en Heráclito el inicio del empirismo y en Parménides del racionalismo, pero no creo que la dialéctica pueda presentarse así, sino entre ser en movimiento y ser en reposo. A pesar de sus debates, cada uno aceptaba el acierto de los planteamientos del otro.
Ese equilibrio se resignifica con Platón y Aristóteles, que sí pueden considerarse el inicio del racionalismo y del empirismo, si les aplicamos la terminología actual.
15 Ferrater Mora: op.cit
16 Gilson, E.: Introduction a la philosophie chrétienne. Vrin
La decadencia de la ciencia antigua es situada por Koyré mucho menos en relación con las invasiones germánicas que con la ruptura entre Oriente y Occidente, entre el mundo griego y el romano. El mundo romano era casi totalmente indiferente a la ciencia y a la filosofía, le interesaba lo práctico: la ingeniería, la política… no eran empiristas, eran ingenieros. De hecho la filosofía vuelve a Europa a través de los árabes, que traen la herencia griega mucho más que lo habían hecho los romanos.
Se cree generalmente que el Renacimiento es el resurgimiento del saber antiguo, griego; que ese renacer cumple un ideal de civilización y cultura, cuando fue sobresaliente sólo en las artes. En cuanto al saber fue una época con muy poco espíritu crítico; la superstición, la magia y la brujería se propagaron como nunca en la historia.
Koyré achaca esa situación caótica del pensamiento a la caída del Aristotelismo, pero no aclara a qué se debe esa caída; dice que en ese momento se rompe con la síntesis aristotélica, lo cual posibilitará después el advenimiento de la ciencia moderna, pero que de momento los deja sin posibilidad de pensar.
Es Gilson quien plantea que la síntesis aristotélica es ese equilibrio entre Platón y Aristóteles, que es roto por Tomás de Aquino, que impone un lectura cristiana de Aristóteles e inclina la balanza hacia una lectura completamente empirista.
Vappereau propone que la crisis, incluida la peste, del S. XIV, es consecuencia de esta imposición aquiniana que termina con el mundo antiguo y medieval.
Luego Galileo retornará al saber griego, pero a Euclides, que permite una física de la cantidad y la medición, no a Aristóteles que implica una física de la cualidad y la moral.
Como dice Lacan, Einstein sólo fue posible cuando se consiguió hacer callar a los astros.
Angeles Moltó

