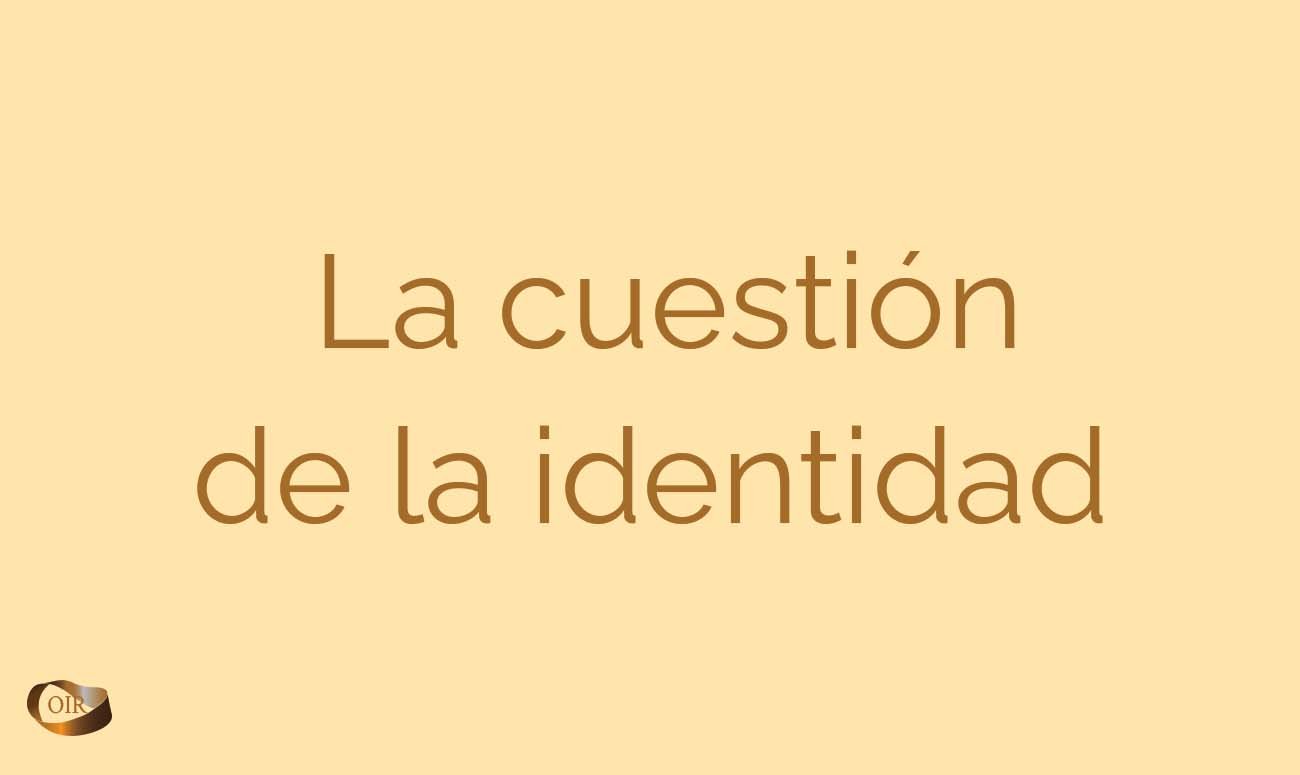
14 Jul La cuestión de la identidad
Identidad y diferencia
“La diferencia no está suficientemente resuelta en lo real”, dice Lacan. 1 Es el significante quien introduce la diferencia como tal en lo real, “en la medida en que aquello de lo que se trata no es en absoluto de diferencias cualitativas”.
Objetos muy distintos responden al mismo nombre, conforman una clase, con tal que puedan ser reunidos a partir de un rasgo que puede faltar, por ej. los carnívoros; en cambio, otras veces, objetos muy parecidos decimos que no deben reunirse, p. ej. cuando se dice que no se pueden sumar peras con manzanas; claro que basta un grado más de abstracción para que la imposibilidad desaparezca.
La explicación que Freud da de su judaísmo muestra bien que no se trata de características objetivas, que la identidad y la diferencia las instituye el significante.
Lacan propone otro ejemplo, el expreso de las 10´15: “La constitución de un ser, dice, supone un fabuloso encadenamiento de organización significante que es introducido en lo real a través de los seres hablantes.” 2
Ese expreso es el que es por no ser ningún otro de la tabla; el significante no se significa a sí mismo, no significa sino por diferencia. “A, como significante, no puede definirse de ninguna otra manera que como no siendo lo que son los otros significantes.” 3
Hasta aquí el principio de identidad parece sostenerse, sin embargo, si un significante no se significa a sí mismo, no podemos decir que A=A, y Lacan va más allá: “El significante es fecundo por no poder ser en ningún caso idéntico a sí mismo. A es utilizable como significante en tanto A ¬ = A.” 4
La 1ª A no es la 2ª A.
El ejemplo paradigmático es el río de Heráclito, que siendo siempre el mismo, a la vez no podemos bañarnos dos veces en la misma agua.
El principio de identidad, formalizado por la lógica clásica, no se cumple en el
1 Lacan, J.: Seminario 9 “La identificación” inédito (Lecc. IV)
2 op. cit. (Lecc. II)
3 op. cit. (Lecc. IV)
4 op. cit. (Lecc. X)
campo del lenguaje, del que la lógica clásica es un caso particular.
Lacan recurre en este momento a la paradoja de Russell para mostrar las dificultades que se engendran con la cuestión de la identidad y la diferencia:
¿los conjuntos que no se comprenden a sí mismos, A {a, b, c, d}, B {1, 2, 3}, C {α, β, χ} …, pero incluso A{A, B, C, }, hay que incluirlos o no en el conjunto de los conjuntos que no se comprenden a sí mismos?
Si se incluyen, entonces se comprenden a sí mismos, y si no se incluyen no son conjuntos que no se comprenden a sí mismos. 5
La misma paradoja aparece formulada de diversas maneras, p. ej.: en una biblioteca hay diversos catálogos de libros (un catálogo de libros es un conjunto que no se comprende a sí mismo porque no es un libro), ¿esos catálogos se incluyen o no en el catálogo de los catálogos? O ¿el catálogo de los catálogos es un catálogo? si estábamos hablando de catálogos de libros.
Lacan aclara que en la paradoja de Russell la contradicción se genera porque los lógicos usan las letras en tanto que significantes ignorando su poder; la A que nombra al conjunto no es la misma que la A contenida en el conjunto y a la vez sí lo es. 6
Con Vappereau diríamos que no es verdad que A=A (-[A=A]) y no es verdad que A¬=A (-[A¬=A]) para evitar un enunciado inconsistente.
El sujeto
La constitución del sujeto, como la de cualquier otro ser, dependerá, pues, del significante.
“La función significante, dice Lacan, es el punto de amarre a partir del cual se constituye el sujeto. El sujeto no se confunde con el significante, pero se despliega en referencia al significante.” 8
No se confunde con el significante, por tanto no es un significante, entonces ¿cómo accede a ese registro?
“El acceso al significante no se hace sino en relación al fort- da, dice Lacan. Es la necesidad de mostrar la ausencia del objeto lo que precipita al sujeto en el significante y lo convierte a él mismo en menos que ausente, en excluido.” 9
Excluido en tanto depende completamente del significante pero no se confunde con el significante, excluido en tanto se estructura en un campo al que no pertenece,
5 op. cit. (Lecc. XVII)
6 op. cit. (Lecc. IX)
7 op. cit. (Lecc. I)
8 op. cit. (Lecc. VI)
9 op. cit. (Lecc. XIX)
pero tampoco a ningún otro.
Si es la ausencia del objeto lo que inquieta al sujeto, es porque lo que quiere de entrada es ser el objeto del amor del Otro, de la demanda del Otro. Para eso tiene que saber qué quiere el Otro, y el camino para saber qué quiere el Otro es el pasaje por el discurso del Otro. En ese discurso el sujeto encuentra los significantes con los que es nombrado y que se constituirán como punto de amarre del Inconsciente del sujeto, al que luego se irán añadiendo las distintas vicisitudes de su constitución, siempre a partir del discurso del Otro. Es en ese sentido que el Inconsciente es el discurso del Otro.
Lacan dice que “debemos interrogarnos sobre la relación de esta identificación del sujeto con aquello que es una dimensión distinta de todo lo es del orden de la aparición y de la desaparición, a saber el estatuto del significante.”
De modo que veremos primero la identificación del sujeto que se despliega en referencia al significante, y luego la identificación que es del orden de lo que tiene que ver con la aparición y la desaparición.
Para explicar cómo se despliega la articulación del sujeto y el significante, Lacan pone como ejemplo a Robinson Crusoe borrando sus propias huellas tras el encuentro con las huellas de Viernes.
Dice Lacan: “Si hallo la huella de aquello de lo que se ha pretendido borrar la huella, tengo que habérmelas con un sujeto real.”
Los animales también ocultan sus rastros, pero el ser hablante es el único que borra la borradura, o el único que deja una huella falsa, que miente. Para eso son necesarios tres tiempos.
“No puede haber articulación significante sino en tres tiempos, dice Lacan, una vez constituido un significante hay forzosamente dos anteriores.”
La desaparición está repetida, porque lo que se pretende hacer desaparecer es la acción de hacer desaparecer. “Lo que el sujeto intenta hacer desaparecer es su paso de sujeto como tal.” Aquí Lacan hace un juego de palabras con el doble sentido de pas, paso y negación; pas – paso (1er. Tiempo) sirve para representar pas – no (2º tiempo) y para transformar trace de pas en pas de trace (3er.tiempo).
“Un significante es una marca, una escritura, pero que no puede leerse solo; dos significantes es un lapsus, un gazapo; tres significantes es la vuelta a aquello de lo que se trata, el primero.” 11 Es decir el sujeto.
10 op.cit (Lecc. IV)
11 op.cit (Lecc. IX)
El primer significante (Vorstellungrepräsentanz), punto de amarre en el que se constituye el sujeto, es un punto especial, en tanto no es dialectizable por su posición en la cadena.
Lacan dice que este primer Vorstellungrepräsentanz (representante de la representancia) está urverdrängt (reprimido primario), y que es el lazo del lenguaje con lo real. 12
Un significante marca al sujeto, y lo nombra pero en el sentido de la represión primaria, es decir de modo que está inscrito pero no puede ser leído.
Puesto que el significante no se significa a sí mismo, un significante no puede nombrar a un sujeto, por tanto el primer significante, de la cadena que nombra a un sujeto, será siempre ilegible.
Lacan compara a este primer significante con el nombre propio, en tanto no significa nada, en tanto no dice nada de quién es ese sujeto.
Freud habla de la represión primaria como ombligo del sueño y dice que no es interpretable. Es importante entender que es un significante que está reprimido, pero que no tiene posibilidad de retornar desde lo reprimido, y no confundirlo con forcluido, que es no inscrito.
“Por ello y en la menor de sus palabras, el sujeto en tanto que habla no puede sino nombrarse sin saberlo, sin saber con qué nombre.” 13
Otro modo de decirlo es que el sujeto recibe del Otro la marca, el significante en el que se aliena porque el Otro no existe, no tiene un significante que se signifique a sí mismo, no tiene identidad para dar; ese significante sólo representa al sujeto para otro significante; por eso cada palabra lo representa como sujeto, aunque él no puede saber con qué nombre.
Lacan dice 14 que el nombre propio es una marca, una escritura, pero que no puede leerse.
El ser hablante es prematuro y tiene que aprender a leer todo lo que tiene alrededor para sobrevivir. Pero lo que lee lo traumatiza porque todo es sexual en tanto fundado en la diferencia, por eso necesita escribir; la pulsión es usar el cuerpo
12 op.cit (Lecc. VI)
13 op.cit (Lecc. VII)
14 op.cit (Lecc. VII)
para escribir, dice Vappereau; también el sueño es una escritura, que el sujeto necesita para poder dormir.
En la próxima, cuando veamos rasgo unario, trabajaremos más la cuestión de la lectura y la escritura.
El primer significante que el sujeto recibe del Otro es una demanda. En la demanda, dice Lacan 15, el objeto metonímico se metaforiza, se significantiza al ser nombrado, y al mismo tiempo el sujeto se desvanece en la demanda, se aliena, identificado al significante de la demanda.
Para lo que le ocurre al sujeto, tomo las explicaciones de Lacan sobre la alienación en “La significación del falo” 16: En el Otro “es donde el sujeto, por una anterioridad lógica a todo despertar del significado, encuentra su lugar en el significante”; y en el seminario que estamos trabajando: “Pero sólo funciona como significante reduciendo al sujeto en instancia a no ser más que un significante, petrificándolo con el mismo movimiento con que lo llama a hablar como sujeto. Esta es propiamente la pulsación temporal en la que se instituye lo característico del punto de partida del Inconsciente como tal –el cierre-.”
En cuanto al objeto, al metaforizarse se pierde en cuanto real y ese real perdido se constituye en objeto perdido que nunca existió, causa del deseo.
Recuerden que el Otro convierte el grito en demanda a la responde con un objeto, que al no ser el objeto de la 1ª satisfacción es ya un objeto metonímico; ese es el que es metaforizado al ser nombrado.
“Lo que aparece en ese punto de desfallecimiento del Otro es a, dice Lacan, eso es lo que i(a) vela, y cuando ese velo se levanta: el sujeto desfallece, no hay más que a, la función significante retrocede.” 17
Este i(a) es el “yo” que Soto les contaba la clase pasada. “A ese punto de falta de identidad viene el yo como imagen narcisista i(a) a ofrecerse como identidad, y el $ se engaña identificándose en ese punto de desconocimiento, de velo, para desconocer su falta en ser.” 18
A partir de ahí el sujeto busca ser objeto del deseo del Otro, ya que no pudo encontrar en él un nombre; por eso puede decir Lacan que “El destino del sujeto es la
15 op.cit. (Lecc. XXIV)
16 Lacan, “La significación del falo” Escritos 2 pg. 669 Ed. SigloXXI 12ª ed
17 Lacan, J.: Seminario 9 “La identificación” inédito (Lecc. XXIV)
18 op. cit. (Lecc. XXIV)
Cosa” 19
Donde el Otro falla en darle un nombre, en el intervalo significante, el sujeto encontrará el deseo del Otro (“dice eso pero ¿qué me quiere?”) y se identificará al objeto de ese deseo, eso que supone haber sido en su erección de viviente.
“No se trata simplemente de presencia y ausencia del objeto, de a, dice Lacan 20, sino de su conjunción, del corte. En la disyunción de a y ¬a es donde viene a alojarse el sujeto en tanto tal, ya que la identificación tiene que hacerse con ese algo que es el objeto del deseo.”
El objeto del deseo se constituye justo allí donde el significante no se significa a sí mismo, donde el lenguaje no alcanza, donde no hay identificación posible para el sujeto.
Para salir de la alienación el sujeto se identificará al objeto del deseo (ese es el proceso de separación).
Pero el deseo es la parte de la demanda escondida al Otro por estructura. Frente a la angustia de no saber qué objeto es para él, el sujeto no tiene más defensa que el deseo. Es lo imposible del Otro lo que deviene deseo del sujeto, deseo del deseo del Otro. Ese Otro que no garantiza nada, dice Lacan.
El sujeto responde con una falta a la otra falta, se identifica con el objeto del deseo del Otro a falta de un significante que lo nombre. Como el deseo del sujeto es el deseo del Otro, se identifica con el objeto perdido que nunca existió a falta de identidad.
Tendrá que hacer todo un recorrido de lectura para poder llegar a escribir su fantasma, su identificación como objeto a. (que en el grafo ocupa un lugar simétrico con el del yo)
Por otro lado es en la metaforización del objeto metonímico donde el sujeto encontrará significantes para construir sus identificaciones secundarias. “En esa metáfora son captadas todas las identificaciones articuladas de la demanda del sujeto,” 21 dice Lacan. Esas son las que veremos en la próxima clase.
Angeles Moltó

