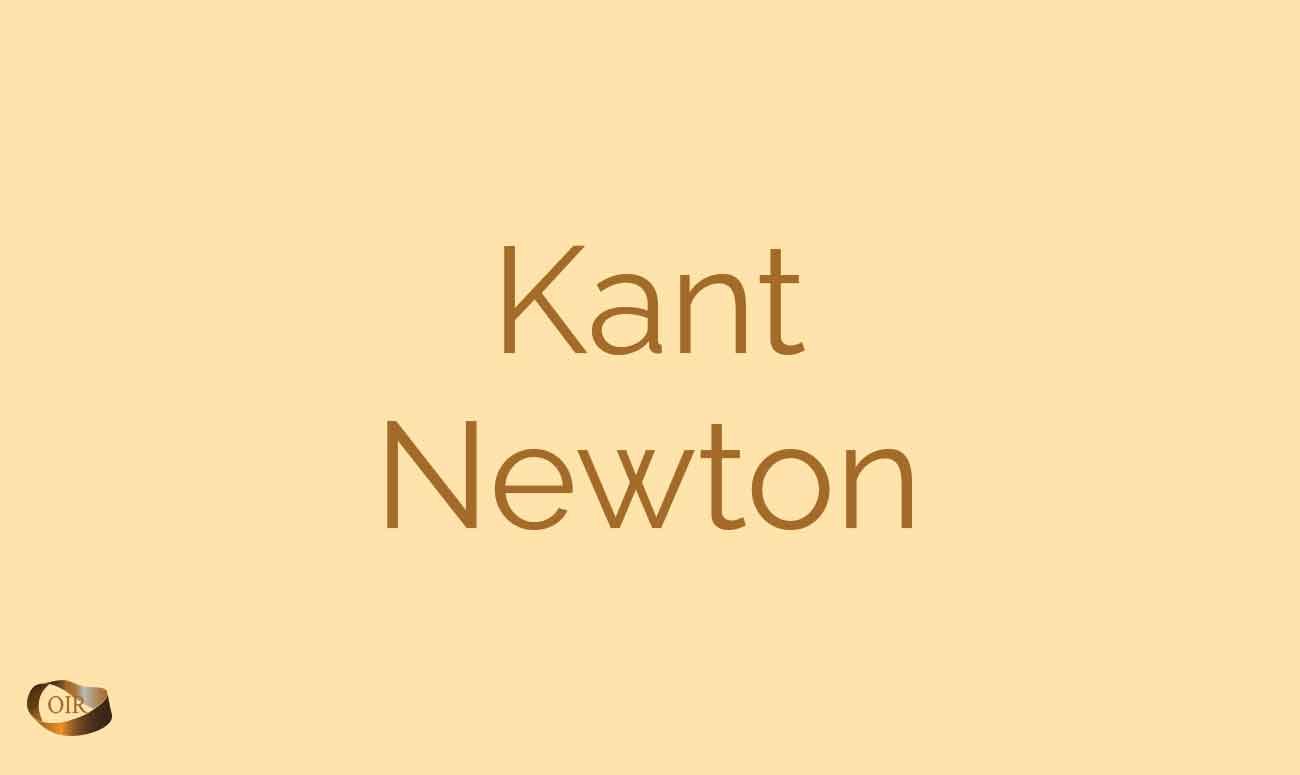
01 Ago Kant y Newton
Immanuel Kant (1724-1804)
Isaac Newton (1642-1727)
Para Kant1 (1724-1804) la mecánica de Newton (1642-1727) era un modelo, tanto por sus descubrimientos, como por su método de trabajo; pensaba que aplicando este método a la metafísica se podría hallar el funcionamiento de los principios del conocimiento. Se trataba de encontrar la relación entre las realidades sensibles y las inteligibles, en lugar de derivar, simplemente, las primeras de las segundas, como hacía la metafísica dogmática.
Durante un tiempo le pareció que la propuesta de Leibniz (1646-1716) de una ciencia universal, cuyos principios valieran tanto para la metafísica, como para la física y para la ética, permitían ese trabajo.
El racionalismo cartesiano (1596-1650) de las ideas claras y distintas del que participaba Leibniz, por supuesto, pero también toda la filosofía alemana del momento, era su medio natural y no le era ni cuestionable hasta que leyó a Hume (1711-1776).
Este criticaba las nociones racionalistas de causalidad y de substancia, y Kant se dio cuenta que con la sola filosofía de Leibniz no podía hacer frente al escepticismo humano, que era necesaria una nueva teoría del conocimiento, porque ni empirismo ni racionalismo alcanzaban para dar cuenta de la teoría de Newton.
La metafísica tradicional suponía la posibilidad de un conocimiento de las cosas en sí, independiente la experiencia, conocimiento que Kant considera imposible. Para el empirismo no hay más conocimiento que el que aporta la experiencia, y que valida la experiencia, sin necesidad de conceptos previos suministrados por la razón; el tiempo y el espacio, por ejemplo, que en Kant son intuiciones puras, juicios a priori de la sensibilidad, son para el empirismo cualidades de los objetos, que el entendimiento descubre.
Kant admite que el conocimiento comienza por la experiencia, pero piensa que la experiencia no puede por sí sola proporcionar la necesidad y universalidad de las proposiciones que constituyen una ciencia. Busca encontrar, por tanto, el fundamento de posibilidad de la experiencia.
NEWTON (1642-1727)
Estudia en Trinity College en Cambridge, donde luego es aceptado como profesor de matemáticas.
En el campo de las matemáticas trabaja el concepto de infinitud y en física las leyes del movimiento, las teorías sobre la luz y, aquello por lo que es más conocido, su teoría de la gravitación universal.
Su mecánica es la primera gran exposición sistemática de la física moderna y tuvo gran influencia sobre la ciencia y la filosofía.
Se declara empirista al plantear que las proposiciones de lo que llama “Filosofía experimental” deben ser “inferidas de los fenómenos, mediante observaciones y experimentos”, luego “generalizadas mediante inducción”, para finalmente “asumir las causas descubiertas y los principios establecidos, y explicar los fenómenos y demostrar las explicaciones”2 .
Sin embargo, la teoría de la gravedad con su acción a distancia no parecen hipótesis derivables de ningún experimento, ni proposiciones obtenidas inductivamente. Aquí su hypothesis non fingo se sostiene con dificultad, la sostiene el rigor científico más allá de su “ideología?” empirista.
Para Newton, los filósofos del continente, los racionalistas –desde Copérnico (1473-1543) a Galileo (1564-1642) y desde Descartes (1596-1650) hasta Leibniz (1646-1716)- con su gravedad mecánica y su rechazo del vacío llevan al materialismo y al ateísmo.
Y, efectivamente, el Dios de los plenistas es un Dios menos presente, un dios simbólico, que no engaña pero no se mete, un Dios muerto en último término, que se somete a sus propias leyes. El Dios de Newton es tan presente, que finalmente se confunde con el tiempo y el espacio mismos.
Leyendo a Koyre, podemos pensar que probablemente fuese la rebelión contra el derrotismo tradicional del positivismo imperante lo que lo llevó a Copérnico a la revolución contra el empirismo estéril de los aristotélicos. Revolución que se basó en el convencimiento de que las matemáticas, más que un medio formal de ordenar los hechos, eran la clave misma de la comprensión de la naturaleza (una posición arquimedeana en lugar de la aristotélica imperante).
Con él se inicia el racionalismo moderno en el que se forma Kant.
Es Henry More (1614-1687) quien inicia la corriente contraria que desembocará en Newton. Su espacio y su tiempo son infinitos, y están y no están vacíos, porque están llenos de Dios. Para él la fuerza de la gravedad no era, como para Descartes, mecánica, ni siquiera una fuerza inexplicable de la materia, como para Galileo, sino un agente espiritual; con lo que, paradójicamente, está más cerca del concepto actual de gravedad que ellos.
Lo que plantea Koyre3 es que la concepción de Newton es más unificadora que la de Galileo y Descartes, que contiene cierta tendencia a que todo se puede conocer, y tal vez por eso resulta más atractiva y se impuso frente al racionalismo. De hecho, a pesar de la fuerte oposición de la otra corriente, sobre todo de Leibniz, la concepción newtoniana se mantuvo dominante hasta 1915, cuando apareció la teoría de la relatividad de Einstein. Para Newton el tiempo y el espacio son absolutos, verdaderos y matemáticos; existen en sí mismos sin referencia a nada. “No son, como Descartes quiere hacernos creer, dice, algo que pertenezca tan sólo al mundo externo y material, y que no habrían de existir si no hubiera tal mundo”.
1 Kant, E. “Kritik der reinen Vernunft” Ed. STW, T. III y IV
2 Ferrater Mora: Diccionario de filosofía. Círculo lectores
3 Koyre, A.: “Del mundo cerrado al universo infinito” Ed. Siglo XXI
-Newton rechaza la concepción de la gravedad como fuerza mecánica, porque las fuerzas reales no se pueden atribuir más que a Dios, para que la gravedad pueda ser pensada, tiene que ser una fuerza matemática. Estaba tan convencido de esas fuerzas inmateriales, que consiguió hacerse una imagen de la materia casi actual, compuesta de partículas y fuerzas. Por supuesto sus hallazgos físicos y matemáticos son enormes: el vacío entre partículas, la teoría universal de la gravedad, etc.
Aparentemente el tiempo dio la razón a Newton: el tiempo y el espacio absolutos, el principio de inercia, la teoría corpuscular… son conceptos que demostraron su pertinencia, y se instalaron en la ciencia. Pero cada progreso de la ciencia newtoniana aportaba nuevas pruebas de la justeza de las teorías leibnizianas, de modo que la fuerza de atracción se materializó, y los principios de plenitud y razón suficiente también fueron incorporados en la ciencia moderna. Las dos corrientes participaban del mismo paradigma epistemológico, que no sería cuestionado hasta Einstein.
KANT (1724-1804)
Nació en Königsberg, capital de Prusia oriental, la actual Kaliningrado, ciudad rusa a orillas del Báltico, donde residió toda su vida. Educado en una familia pietista, su religiosidad, integridad moral, tenacidad en el trabajo y la regularidad de sus costumbres, ha permitido a algunos una crítica fácil a la ética kantiana arguyendo que son estos rasgos los que determinarán su pensamiento, y no la teorización.
A los 16 años ingresa en la universidad, donde estudia con Martin Knutzen, profesor de lógica y física, al que se conoce fundamentalmente por haber enseñado a Kant los principios de la escuela de Leibniz-Wolff y la teoría newtoniana.
Para fundar en razón los fundamentos de la experiencia, divide los juicios en analíticos y sintéticos, y en a priori y a posteriori.
Juicios analíticos son aquellos cuyo predicado está contenido en el sujeto.
Ej.: Todos los cuerpos son extensos.
Juicios sintéticos aquellos cuyo predicado no está contenido en el sujeto.
Ej.: Todos los cuerpos son pesados.
Vappereau describe los primeros como aquellos que se sostienen sólo en el lenguaje y los segundos como los que describen el mundo.
Los juicios a priori son formulables independientemente de la experiencia. No se trata de juicios anteriores a la experiencia, sino de las condiciones de posibilidad de pensamiento sin las cuales la experiencia no sería posible.
Ej.: Principio de causalidad.
Los juicios a posteriori son los formulados a partir de la experiencia.
Tanto Leibniz como Hume, por razones diferentes, postulaban que los juicios analíticos son todos a priori, y que los juicios sintéticos son necesariamente a posteriori. Ello lleva necesariamente a un racionalismo dogmático o a un empirismo escéptico.
-Lo que Kant descubre es que la ciencia moderna, la de Galileo y Newton, se funda en juicios sintéticos a priori , es decir en juicios capaces de decir algo sobre lo real, con carácter universal y necesario; se pregunta cómo han llegado la física y la matemática a formular esos juicios, como son ellos posibles, y si eso no sería posible para la metafísica. Propone una metafísica crítica, la posibilidad de salir de la dicotomía racionalismo dogmático – empirismo, y llama a su doctrina filosofía trascendental , entendiendo por ello “un conocimiento que no se ocupa tanto de los objetos sino del modo de conocerlos en cuanto ese modo es posible a priori.” Para Kant la deducción, sea lógica o metafísica, que se refiere a una supuesta realidad en sí, es vacía; él propone la deducción trascendental para mostrar cómo se constituye el objeto del conocimiento, a partir de los objetos reales empíricos, pero mediante elementos de juicio a priori. Lo dado como tal carece de orden y forma, dice, y sólo un elemento a priori puede ordenarlo y formarlo.
Kant es el primer intento de la filosofía moderna de ir más allá de la división del saber entre experimental y racional, por eso sigue siendo perfectamente actual. Los postkantianos vuelven a caer del lado del idealismo, se mella el filo cortante de la teoría, como dirá Lacan respecto a los postfreudianos, y actualmente sigue vigente la división ciencias – humanidades, que desprecia al psicoanálisis frente a la psicología, que se considera científica porque se postula empirista.
Kant distingue tres clases de elementos a priori necesarios para poder producir un juicio:
-elementos a priori de la sensibilidad: las intuiciones puras .
-elementos a priori del entendimiento: conceptos puros del entendimiento : las categorías , principios por los que se rige el pensamiento.
-y elementos a priori de la razón: las ideas , conceptos puros de la razón.
Las intuiciones puras , que estudia en la Estética trascendental , provienen de la sensibilidad, puesto que Kant no acepta intuiciones intelectuales como Descartes; pero se trata de intuiciones en las cuales nada pertenece a la sensación. La intuición pura tiene lugar a priori, sin objeto real de la sensibilidad, como forma pura de esta sensibilidad. Estas formas puras de la sensibilidad son el espacio y el tiempo, mediante las que se unifican las sensaciones y se constituyen las percepciones; son par Kant la condición de posibilidad de percepción de los fenómenos.
Los conceptos puros del entendimiento, las categorías , estudiados en la Analítica trascendental , no describen la realidad, sino que permiten dar cuenta de ella; constituyen el objeto del conocimiento, y por tanto son la condición de posibilidad de saber algo sobre la realidad. Deben ser conceptos puros y no empíricos, pertenecer al entendimiento y no a la sensibilidad, ser elementales y no deducidos o compuestos, y abarcar el campo completo del conocimiento puro del entendimiento. El entendimiento piensa el objeto de la intuición, son necesarios ambos: entendimiento y sensibilidad para que haya conocimiento. El entendimiento pone en relación las intuiciones y lleva a cabo las síntesis necesarias para que puedan darse los enunciados necesarios y universales, que constituyen la ciencia.
-El elemento mediante el que se efectúa esta operación es el esquema trascendental, que es un elemento que tiene que ser homogéneo a la intuición y a la categoría, una representación mediadora, que sea en un aspecto intelectual y en otro sensible. El esquema de un concepto es “la idea de un procedimiento universal de la imaginación”. Ej.: El esquema de la magnitud, en cuanto concepto del entendimiento, es el número, en cuanto unidad engendrada por la intuición.
Este pensamiento que sintetiza intuiciones sensibles con categorías del entendimiento sólo es posible porque hay un sujeto trascendental, del que Kant se ocupa en la Dialéctica trascendental. Estudia aquí la aspiración humana al conocimiento absoluto:
-del propio sujeto pensante como persona libre: el alma inmortal;
-del mundo como unidad, a pesar de su diversidad aparente;
-de Dios como condición de toda existencia.
Estas ideas, conceptos puros de la razón, no tienen conexión ni con la sensibilidad ni con el entendimiento, de modo que quedan fuera de toda posibilidad de experiencia. Kant muestra cómo, al tratar de demostrar estas ideas con los elementos de la razón teórica, se llega siempre a antinomias y paralogismos trascendentales que tienen su base en la naturaleza humana, que produce ilusiones que no se pueden demostrar ni despejar, porque no hay criterio para rectificar esa ilusión de conocimiento absoluto.
La estética y la analítica trascendentales, marcan los límites de la experiencia posible; en la dialéctica trascendental, muestra que no se pueden probar con la razón teórica los principios de la metafísica: ni la existencia de Dios, ni la naturaleza última del mundo, ni la inmortalidad del alma, como pretendía la metafísica racionalista.
Esta imposibilidad generaba un impase en el desarrollo filosófico anterior a Kant, porque tampoco se puede prescindir de la razón como distinta del entendimiento, de la razón como actividad que sintetiza los conocimientos en ideas, del yo que piensa.
La solución que él encuentra es apelar a la razón práctica: que las proposiciones metafísicas no puedan ser probadas por la razón teórica, dice, no significa que no tengan sentido; tienen su sentido en el orden de la moralidad. La razón práctica viene a resolver las antinomias de la razón teórica, y posibilita una metafísica completa. No se trata de una razón distinta a la teórica, es un uso distinto de la razón. Las ideas tienen, no un uso constitutivo en el juicio, sino un uso regulativo en el obrar humano; el hombre debe actuar como si el alma fuese inmortal, como si hubiera finalidad y libertad en el mundo, y como si Dios existiera.
La ética, según Kant, hace comprensible el mundo de las ideas, que son representaciones sin objeto real, pero susceptibles de lograrse.
Con su ética Kant expulsa a Dios del centro de la moral, como Descartes lo había expulsado del centro del conocimiento. Plantea que para que la ley sea realmente moral tiene que ser autónoma, sólo dependiente de la voluntad, de lo que él llama la buena voluntad, que distingue de la buena intención.
Considera que la moral, fundada en principios empíricos o racionales, pero fuera de la conciencia, ya sea en la naturaleza, en los valores absolutos, en la sociedad, o en el propio Dios, enmascara el auténtico acto moral que tiene que ser libre. No hay moralidad si no hay independencia respecto a cualquier objeto deseado, si no está basada “en la legislación propia de la razón pura y, como tal, práctica”. Esto le valió que el emperador le prohibiera seguir escribiendo sobre religión.
Para Kant el concepto de libertad queda demostrado por medio de una ley lógicamente necesaria de la razón práctica. La libertad es la única idea de la razón teórica, cuya posibilidad sabemos a priori porque es condición de la ley moral. “Si la ley moral no estuviese en nuestra razón a priori, dice, pensada anteriormente con claridad, no podríamos considerarnos autorizados a admitir algo como la libertad.
Pero si no hubiera idea a priori de libertad, no podría encontrarse la ley moral en nosotros”. La voluntad, libre y moralmente determinada se aplica a su objeto que le es dado a priori: el supremo bien. La razón práctica proporciona realidad a un objeto suprasensible de la categoría de la causalidad, a saber la libertad.
El resto de las ideas de la razón pura son hipótesis necesarias, postulados de la razón práctica; ideas subjetivas, pero sin embargo verdaderas e incondicionadas, de la razón. La razón postula la posibilidad de un objeto por medio de leyes apodícticas prácticas, es decir, no una necesariedad conocida en función del objeto, sino una admisión necesaria en consideración del sujeto. La exigencia de la razón pura en su uso teórico conduce a hipótesis; la de la razón pura práctica a postulados.
Nuevamente, como en el caso de la teoría del conocimiento, se trata de establecer un modo de conocer los hechos morales, en cuanto ese modo es posible a priori. En su época le criticaban no haber aportado a la moral más que una formalización, y él contestó que las fórmulas son importantes en cualquier ciencia, que una nueva fórmula en matemáticas se considera un hallazgo, y que del mismo modo debía serlo en la ética, si se pretendía una ética científica.
Al revés que en la “Crítica de la razón pura” donde empieza por la sensibilidad, de ahí pasa a los conceptos y finalmente a las ideas; en la “Crítica de la razón práctica” dice que es necesario contar, de entrada, con un criterio general para poder hacer la crítica de la conducta moral concreta.
En la Analítica de la razón práctica empieza por estudiar los principios, luego los conceptos, y finalmente, a través de los tipos de conducta, los hechos propios de los sentidos y los motivos que los determinan.
“Los principios prácticos, dice Kant, son proposiciones que encierran una proposición universal de la voluntad, a cuya determinación se subordinan diversas reglas prácticas”. Distingue dos clases:
Las máximas son normas a priori, pero subjetivas. Señala que hay también máximas empíricas o a posteriori, pero esas dependen del deseo del sujeto, y no pertenecen, por tanto, a la fundamentación de la ética trascendental.
Los imperativos son leyes prácticas a priori, válidas para todos. Sólo éstos pueden ofrecer un módulo de valoración moral riguroso, porque para una deducción trascendental de la moralidad es necesario que esté basada en principios a priori de validez universal. También en este caso hay imperativos que están condicionados por los fines que se pretende conseguir, pero estos, dice Kant, son meros preceptos. El imperativo, que es la fórmula de un mandamiento que se impone necesariamente a la voluntad, el imperativo categórico, es el único que puede considerarse estrictamente moral, principio en la deducción trascendental de la moralidad. El imperativo categórico es una regla designada por un deber ser (sein Sollen ) de una determinada acción. Este deber no se refiere a un deber moral sino a una necesidad lógica.
Kant critica la “ética de los bienes”, precisamente, porque los actos, que parten de la facultad apetitiva como motivo determinante del querer, no pueden responder a leyes universales, ni a principios a priori, porque dependen de la experiencia de cada cual. El único motor del hecho moral tiene que ser la buena voluntad , que es independiente de la consecución de cualquier fin que no sea el respeto a la ley, voluntad que “no es buena por lo que produce o alcanza, o porque es adecuada para cumplir algún fin propuesto, sino que es buena sólo por su querer (allein durch das Wollen ), o sea, buena en sí misma”.
La ley fundamental de la razón pura práctica: “Obra de tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal”, prescribe que la máxima individual se convierta en imperativo.
Los conceptos a priori de la razón práctica son los conceptos de bueno (Gute) y malo (Böse), que tienen que ser determinados no antes de la ley moral, sino sólo después de ella y por ella.
En alemán Das Gute y Das Böse significan el bien y el mal en el sentido objetivo, racional, y moral; y bien y mal en cuanto tienen que ver con lo subjetivo, con los deseos, la utilidad, y el bienestar o malestar, son Wohl y Weh o Übel. Kant subraya esa diferencia, que en latín no existe, y señala que Gute y Böse significa siempre una relación en la voluntad a hacer de algo su objeto.
Das Gute y das Böse (sustantivos) están referidos a las acciones, no a la sensación del sujeto; gut y böse adjetivan el modo de obrar, nunca una cosa. Estos conceptos, fruto no sólo de la sensación sino también de la razón, llevan, en el juicio de todo hombre razonable, a valorar o rechazar una acción.
Estos conceptos se refieren a acciones, que si bien, por un lado, están bajo la ley de la libertad, por otro, como acontecimientos del mundo de los sentidos, pertenecen a los fenómenos; de modo que, para ordenar lo múltiple en la unidad de la conciencia guiada por la voluntad pura a priori, son necesarias un conjunto de categorías éticas, que Kant reúne en las tablas de las categorías de la libertad. Se trata de categorías de la cualidad, la cantidad, la relación, y la modalidad, con las que juzgar la posibilidad de que cada acción concreta sea acorde o no a los principios prácticos .
Igual que en la razón teórica era necesaria una representación mediadora, el esquema , que permitiera la operación del paso de lo sensible a lo racional, en la razón práctica es necesario un juicio, que tiene que hacer cada cual, para pasar de lo empírico de sus deseos a lo racional de su buena voluntad. Kant llama a ese juicio tipo de la ley moral: “Pregúntate a ti mismo si la acción que te propones, suponiendo que debiera acontecer según una ley de la naturaleza, de la cual tú mismo fueras una parte, podrías considerarla como posible por tu voluntad”.
Finaliza la Analítica práctica estudiando de qué modo llega la ley moral a ser motor (Triebfeder) de la acción. Si la ley moral actúa sólo en función de la voluntad, el resto de las inclinaciones humanas se verán necesariamente dañadas; de modo que el actuar correctamente, producirá siempre el dolor de la renuncia de los sentimientos empíricos. Sin embargo la propia ley moral producirá también un sentimiento de respeto a esa ley por percibirla superior a todas las inclinaciones subjetivas; siendo este un sentimiento intelectual a priori, es, por tanto, el único sentimiento moral. Ese respeto genera deber (Plicht) y obligación (Schuldigkeit ) hacia la ley, y esos deben ser los determinantes de la acción moral, porque no se puede mandar que se tenga buena disposición de ánimo hacia el recto actuar, sólo que se lo haga. “La majestad del deber no tiene nada que ver con el goce de la vida”.
“Deber! Nombre sublime (…) ¿Dónde se halla la raíz de tu noble ascendencia, que rechaza orgullosamente todo parentesco con las inclinaciones, esa raíz, de la cual es condición necesaria que proceda aquel valor que sólo los hombres pueden darse a sí mismos?”4
4 Kant, E.: “Crítica de la razón práctica” Ed. Porrúa 1990, pg. 151
Esa raíz, dirá, no es otra que la personalidad, el hecho de que la persona, perteneciente al mundo de los sentidos, está, sin embargo, sometida, al mismo tiempo, al mundo inteligible, y es por tanto la única criatura que es un fin en sí mismo.
En la Dialéctica de la razón práctica tomará, como en la teórica, las ideas, en este caso la tendencia universal de los humanos al supremo bien, que considera ese objeto suprasensible de la razón práctica. Éste consiste en la conjunción de virtud y felicidad, pero ¿cómo es posible que puedan unirse estos dos conceptos, a pesar de su heterogeneidad, en otro por excelencia sintético?
Virtud y felicidad son antinómicos, pero la doble naturaleza del hombre permite que la virtud propicie la felicidad, a través de la satisfacción que experimenta el hombre gracias al cumplimiento del deber, que es un sentimiento moral. Esta esperanza de que la felicidad sea alcanzada como consecuencia de la virtud, se deja pensar por la razón práctica, pero, desde luego, no puede conocerse con la razón especulativa, como critica Kant, que pretenden los racionalistas dogmáticos.
Este desarrollo permite leer la frase: “Man fühlt sich wohl im Guten ” como: se puede ser feliz en la virtud, porque hay una felicidad que no parte de lo empírico, y que por tanto es acorde a la moral trascendental. En otra moral, la luterana, la frase se lee: el bienestar económico es señal del contento de Dios, por lo tanto de virtud.
A partir de la idea de personalidad, deduce nuevamente las de inmortalidad y Dios, señalando que no son conocimiento alguno, que son pensamientos, pero que reciben realidad objetiva mediante una ley apodíctica práctica, de modo que tienen objeto, sin que, sin embargo, se pueda mostrar el objeto al que se refiere su concepto.
El “Se está bien en el Bien” kantiano cuestiona la filosofía moral por la que se regía nuestra cultura desde los griegos.
Desde los griegos se decía que el hombre busca su bien: desea su bien, su placer está en el bien -estar, y ese era el fundamento de su ética.
Kant habla de Wohl – bien, placer y de Gutte – Bien, virtud. Al distinguir placer y Bien, siendo éste un valor universal fundamentado en la razón y no en cualquier gusto o bienestar, da el primer paso hacia el cuestionamiento freudiano que distingue deseo, placer y satisfacción , de modo que queda claro que el hombre no busca su bien-estar, aunque se engañe creyendo que si, con lo que aparece una nueva ética: la psicoanalítica.
El marqués de Sade publica “ La filosofía en el tocador” 8 años después de la “Crítica de la razón práctica”.
Lacan en su texto: “Kant con Sade” pone en relación a los dos filósofos, aclarando que esa articulación no había sido hecha antes. Es un texto complejo en el que no voy a entrar porque no es nuestro tema hoy; lo que estamos trabajando es la historia del saber para ver la condiciones en que se produce el descubrimiento psicoanalítico, y esta articulación que hace Lacan permite entender un paso en el pensamiento, que acabará produciendo el pensamiento freudiano, fundado en su deseo.
Al distinguir placer y Bien, y con esa fundamentación, Kant abre la puerta a Sade para hacer un giro y hacer pivotar la cuestión en la satisfacción, en el goce, no en el Bien.
Ya Kant ha demostrado que la ética no se puede fundamentar en el placer; como Freud podrá demostrar más adelante: lo más parecido al bien, al bienestar es el placer, el punto mínimo de estimulación del aparato psíquico, y el ser hablante no desea su bien –un vaso de agua para la sed – sino la satisfacción –una cerveza para la sed-.
La ética kantiana se funda en el Bien que se sostiene en una Ley universal sostenida en la razón. Podría ser el “Soberano Bien” de los antiguos si no fuera que éste se funda en el placer fenoménico y el kantiano en una Ley universal, es decir en la voz de la conciencia, en el significante , en el Otro. Pero la Ley es el deseo, y c reo que se puede decir que lo que Kant propone es escamotear el deseo; aunque está presente, en tanto sostiene su propuesta en la Ley del Otro, y eso es lo que Sade encuentra.
Entonces Sade toma el imperativo categórico del supremo bien: “Obra de tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal”, invirtiéndolo, y poniéndolo en boca de Otro, para demostrar que funciona exactamente igual para el supremo mal: “ Tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme cualquiera , y ese derecho lo ejerceré, sin que ningún límite me detenga en el capricho de las exacciones que me venga en gana saciar en él.”
De este modo Sade muestra que la moral trascendental de Kant olvida el mal, y que su estructura funciona exactamente igual para el mal que para el bien, de modo que la moral occidental queda cuestionada.
Lacan dice que en este punto Sade es más honesto que Kant en cuanto que el Otro está presente en su formulación.
“ La filosofía en el tocador” es una obra pedagógica, que trata de demostrar que el dolor forma parte de la satisfacción, que el deseo no apunta al bien. Más tarde Freud planteará el dolor como un estímulo a tener en cuenta a la hora de la satisfacción , aunque no del placer, desde luego.
La ética psicoanalítica formulada por Lacan es “ El sujeto sólo es culpable de ceder ante su deseo”; la culpa y la tristeza son señal de haber cedido en el deseo. En “Kant con Sade” escribe algo parecido a lo que dice en el seminario de “ La Etica..”: “ El deseo basta para hacer que la vida no tenga sentido, si produce un cobarde.” O lo que es lo mismo: la valentía de desear basta para darle sentido a la vida, porque “el deseo produce el éxito con más derecho que las otras formas de conseguirlo”.
Angeles Moltó

