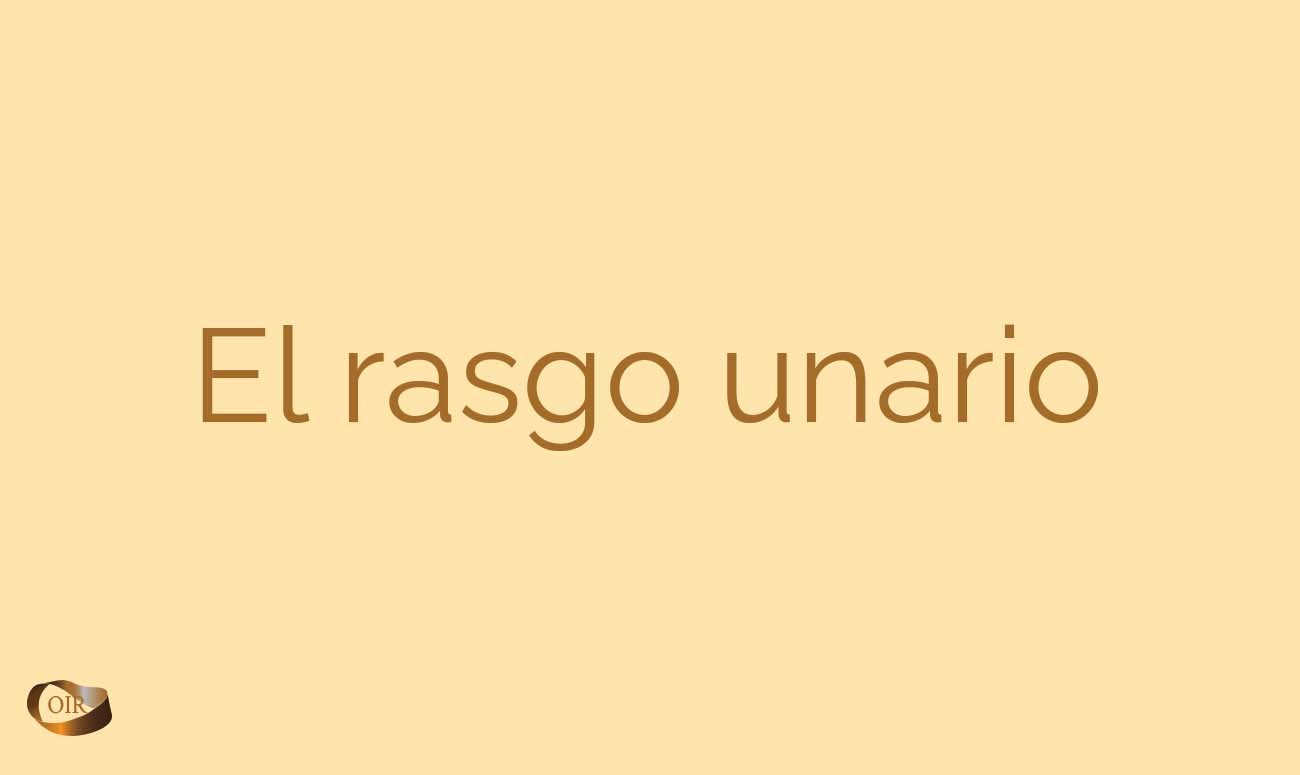
13 Jul El rasgo unario
Freud habla de tres tipos de identificación que Lacan aclara que no constituyen una clase (reunión de elementos definidos por un rasgo).
La primera es la identificación al padre, “tal vez anterior a toda elección de objeto”. Freud habla de incorporación, no dice más. Con Lacan podemos entender que esa identificación constituye la entrada en el lenguaje, el sometimiento a la ley del lenguaje. “Es el ser del otro, dice, la esencia de una potencia primordial, lo que es asimilado” 1
La segunda identificación es posterior a la elección de objeto, y es una identificación a un rasgo altamente limitado, el einziger Zug. Cuando se pierde el objeto, la investidura libidinal es reemplazada por una identificación parcial a un rasgo del objeto, como modo de conservarlo, a un rasgo que el sujeto ha leído en el objeto.
“El rasgo único, dice Lacan, es aquel que en rigor puede sustituir a cada uno de los elementos que constituyen la batería significante, que puede soportarla él solo, simplemente por ser siempre el mismo. Es aquello que tiene de común todo significante.” 2
Es, por lo tanto, un significante cualquiera; cualquier significante, que no se significa a sí mismo, sino por diferencia con los demás, puede venir a ese lugar.
El rasgo único, sigue diciendo, es completamente despersonalizado no sólo de todo contenido subjetivo, sino incluso de toda variación que sobrepase ese único rasgo. Es el rasgo que es uno por ser el rasgo único. 3
En algún lado Lacan compara este rasgo con las marcas que podía hacer un cazador primitivo en la pared de la cueva para llevar la cuenta de las piezas que había cazado, o con los palotes que hacía D. Juan en la cabecera de la cama, uno por cada conquista.
“La más simple de las formas del significante, el einziger Zug (que a partir de ahora va a traducir por unario y no más por único, porque precisamente no lo es) es ejemplar para entender el significante, dice, porque su función está ligada a la reducción extrema de todos los motivos de la diferencia cualitativa.” 4
Todos iguales o todos distintos, cada uno vale por ser uno. Como las mujeres para D. Juan, él dice que le gustan todas, sería más exacto decir que le
1 Lacan, J.: “El seminario. Libro 12. Problemas cruciales para el psicoanálisis” Inédito, traducción interna de O.I.R. (lecc. X)
2 Lacan, J.: “El seminario .Libro 9.La identificación” Inédito, (lecc. II)
3 op.cit. (lecc. II)
4 op.cit. (lecc. IV)
gusta cada una, y cuando está con una, esa es única, excepcional.
Puede ser, entonces, un significante cualquiera, pero que una vez elegido es ese y sólo ese; como en la tirada de un dado puede salir cualquier número, hasta que el dado cae y entonces ya es el que es. “Banal y excepcional”, Vappereau califica así al significante del N.P., para el rasgo unario podemos decir lo mismo, aunque entendiendo que la excepcionalidad no es la misma.
“La borradura de las diferencias cualitativas, dice Lacan, nos permite captar la paradoja de la alteridad radical designada por el trazo, y a fin de cuentas es poco importante que cada uno de los trazos se asemeje a otro.” 5
El rasgo, en tanto significante, es distinto de todos los otros sólo por ser el que es, pero a la vez no es tampoco igual a sí mismo porque no puede significarse a sí mismo. Remitirá a otro y hará cadena; no hay más seriedad que la de hacer serie, dirá Lacan algunos años después.
“Freud no introduce el término identificación sino a partir de la dimensión del sujeto, dice Lacan. Si en la primera identificación habla de incorporación es porque algo tiene que producirse a nivel del cuerpo.
Efectivamente, sabemos que el cuerpo resulta alterado al ser atravesado por el significante.
La segunda forma de identificación es atrapable bajo el modo de abordaje del significante puro, un biais para entrar en lo que significa la identificación del sujeto, en tanto el sujeto pone en el mundo el trazo unario… más bien el trazo unario una vez desgajado, hace aparecer al sujeto como el que cuenta, en el doble sentido del término. Pero siempre que cuenta le aparece uno más, o sea uno menos. El sujeto no es más que eso, la posibilidad de un significante de más, gracias a lo que constata que hay uno que falta.” 6
Por el rasgo unario el sujeto se identifica como uno, y al mismo tiempo se distingue de los otros haciendo valer su singularidad. Narcisismo de las pequeñas diferencias, diría Freud.
Pero “para que algo sea un rasgo es necesario que pueda faltar, dice Lacan, por tanto partimos siempre de la posible ausencia: -1.” “El sujeto se constituye como –1.” 7
Una clase se define por un rasgo que puede faltar 8; si el hombre se define como un animal racional, hablante, (ambas traducciones posibles de λογοσ), es porque ese rasgo puede faltar, falta en los demás animales.
5 op.cit. (lecc. V)
6 op.cit. (lecc. XV)
7 op.cit. (lecc. XII)
8 Es la definición que toma Lacan en este momento, cunado trabaje teoría de conjunto utilizará otra
De modo que se identifica como uno, como alguien que cuenta, pero ¿cómo estar seguro de contar?
Frente al espejo, aunque en otra dimensión, se ve bien que es un uno muy precario.
Lacan 9 trabaja este -1, relacionándolo con la negación, para mostrar que ésta no es un cero, sino un no-uno, de modo que negación y sujeto son del mismo orden. Por eso la negación es siempre rastro de la presencia del sujeto, ambos son -1.
“El sujeto es una falta de un posible que no es real, dice Lacan; el rasgo unario, la identificación simbólica, el Ideal del yo, son ese significante que lo identifica, que él no lo es.”10
El rasgo unario, por tanto, es una identificación que hace de suplencia, a falta de identidad, a la falta en ser. A este nivel, el de la privación, dirá Lacan más adelante 11, que para el sujeto se trata de ser o no ser. Aquí se trata ya de una identificación articulada, a un significante de más que el sujeto pone en el mundo y que puede faltar.
Como dice Lacan, el reconocimiento del Otro ante el espejo funciona como rasgo unario, a partir del que se constituirá el Ideal del yo como rasgo simbólico que sostiene la identificación imaginaria i(a).
En cuanto a la falta de un posible que no es real, Lacan dice que a la falta en ser, el sujeto responde buscando un significante que sería algo así como el significante de la vida. 12 Más adelante 13 dirá que se trata de esto cuando se pregunta si un sujeto ha sido o no deseado. El sujeto en su impotencia inventa una omnipotencia que le falta; esa omnipotencia, que aun no existiendo, a él le falta, es la presencia de una ausencia. Esto es lo que Freud llama narcisismo. El yo ideal sería la certeza de esa omnipotencia, que, en tanto falta, el sujeto la conserva como meta en el Ideal del yo, apoyándose en el reconocimiento del Otro.
“Lejos de poder decir que todo lo real es posible, dice Lacan, no es más que a partir de lo no posible que lo real ocupa su lugar.” 14
9 op.cit. (lecc .X)
10 op.cit. (lecc. XI)
11 Lacan, J.: El seminario, libro 12 Problemas cruciales para el psicoanálisis”. (lecc. X) Inédito.
12 Lacan, J.: “El seminario. Libro 9.La identificación” Inédito. (lecc. XI)
13 Lacan, J.: El seminario, libro 12 Problemas cruciales para el psicoanálisis”. (lecc. X)
14 Lacan, J.: “El seminario. Libro 9.La identificación” Inédito. (lecc. XII)
Cuando Lacan trabaja la privación en relación al complejo de Edipo 15, la falta de un posible que no es real es el significante fálico Φ. Aquí se trata de ser o no ser el falo.
Recordemos que esta identificación es posterior a la elección de un objeto que se ha perdido; el sujeto ha pedido al Otro una prueba de amor que no ha podido recibir porque no hay pruebas de amor; el Otro, que no garantiza nada, le ha vuelto a fallar. Por lo tanto estamos en un momento en que ya la demanda ha dejado un resto que se ha constituido como objeto “a” causa del deseo.
Para que esta identificación se constituya, dice Lacan, la privación no es más que el primer paso
“A nivel de la privación, dice Lacan, el sujeto es objetivamente esa privación en la Cosa, esa privación que (él) no sabe que (él) es, por la vuelta no contada.”
“El –1, que es el sujeto a este nivel en sí mismo, no está subjetivado en absoluto; y no se trata todavía ni de saber ni de no saber. Para que algo ocurra, del orden de este advenimiento, es necesario que se realice todo un ciclo, del cual la privación no es sino el primer paso. El sujeto es de entrada esa privación en la Cosa, esa privación de que no sabe que es la vuelta no contada.” 16
“El sujeto ek-siste. Tenemos que preguntarnos por qué es necesario que el sujeto sea representado por una representación de la representancia como excluido del campo mismo donde tiene que actuar con los otros; debemos entender por qué a nivel de estructura es necesario que esté representado en algún lado, como excluido de ese campo, para poder intervenir en él.” 17
Habíamos visto que está excluido del campo significante porque no es un significante, aunque se despliega en referencia al significante.
La omnipotencia o el Falo son ese significante de algo que no existe, que él (el sujeto) no es y que lo representan como excluido; casilla vacía del juego de las letras, necesaria para que el juego sea posible.
El sujeto cuenta, cuenta las piezas cobradas en la caza, sus conquistas, o las veces que tropieza en la misma piedra. Freud nos dice que ahí empieza el juicio de
15 Lacan, J.: “El seminario, libro 4 La relación de objeto” Ed. Paidos
16 Lacan, J.: “El seminario, libro 9 La identificación” inédito (lecc. XIII)
17 op.cit. (lecc. XIV)
existencia, que sirve para verificar la existencia del objeto, para verificar que no es una alucinación; el sujeto verifica que encontró lo que buscaba, por más que no sea la Cosa, y toma nota. De modo que el juicio de existencia sirve para verificar las cuentas, y nos muestra que el cálculo del sujeto es real.
Para poder contar tiene que haber un rasgo, el rasgo que hace de un montón una clase.
“El trazo unario inicia la cuenta, dice Lacan, y es la unicidad del giro de la repetición.”
Por ejemplo la tos de Dora, que es una identificación a un rasgo de su padre, que se repite; repetición de tropezar siempre con la misma piedra.
“La repetición inconsciente se distingue de todo ciclo natural, lo acentuado no es el retorno [de la digestión, p. ej.] sino la unicidad significante, el sujeto busca hacer surgir lo unario primitivo. El sujeto cuenta y yerra en su cuenta, y ese error le es constituyente.”
“Es el sujeto quien introduce la privación. El sujeto busca eso real no posible, es la excepción, y ese real existe.” 18
Fíjense que aquí lo real además de lo imposible es la excepción, lo que falta es un significante banal y excepcional, porque en lo real no falta nada.
“No es, entonces, sino después de un largo recorrido, que puede advenir para el sujeto ese saber de su rechazo original. Habrán pasado muchas cosas para que, cuando él advenga, sepa no sólo que ese saber lo rechaza, sino que ese saber es en si mismo a rechazar, en tanto se comprobará siempre más allá o más acá de lo que se espera para la realización del deseo. Si el sujeto llega a llegar a la identificación, se encontrará irremediablemente dividido entre su deseo y su ideal.” 19
Ese saber se constituirá en el recorrido que incluye también frustración y castración; es al final del Edipo cuando el Ideal del yo tomará realmente su lugar. Ese saber rechaza al sujeto en tanto lo constituye como -1, y es un saber a rechazar en tanto lo lleva siempre a errar el cálculo. La división entre deseo e ideal se debe a que para desear tiene que reconocerse faltado, como -1, y en cambio el ideal le ofrece la posibilidad de pensarse +1.
“Las relaciones del sujeto con la cadena significante modifican profundamente la estructura de toda relación del sujeto con cada una de sus necesidades.” 20
Como ya sabemos, a partir de la demanda, con la que el Otro responde a la
18 op.cit. (lecc. XII)
19 op.cit. (lecc. XIII)
20 op.cit. (lecc. V)
demanda del sujeto, no hablamos ya de necesidades sino de pulsiones.
“Es porque hay un sujeto que se marca a sí mismo o no con el rasgo unario, que es uno o menos uno, que puede existir un menos a.”
“El sujeto ligado al rasgo unario nos lleva a articular el estatuto del sujeto con el hecho de que ese sujeto está constituido en su estructura, donde la pulsión sexual mantiene, entre todas las aferencias del cuerpo, su función privilegiada.” 21
A pesar de que Lacan articula muy pronto la identificación significante y la identificación al objeto, no será hasta muchos años más tarde que definirá al sujeto como efecto de una falta de goce.
“El paso siguiente, dice Lacan, es el de la frustración. En la frustración se introduce, con el Otro, con el universo del discurso, el uno de la vuelta única, el uno que distingue cada repetición en su diferencia absoluta. Aquí el sujeto va a conquistar la función radical de su propia referencia en la estructura, aunque sea metafóricamente, pero pretendiendo alcanzar en esa metáfora la estructura misma de la cosa.”22
La frustración es siempre efecto de la demanda, de una demanda sin respuesta. Cuando el Otro no responde, el sujeto es remitido a su propia demanda, a su relación con su propia demanda ($<>D), donde se ve confrontado con los significantes que lo representan como sujeto.
Habíamos dicho que la pulsión es una escritura, escritura necesaria al ser humano prematuro, al sujeto traumatizado por lo que no puede leer, o porque los padres no se dan cuenta que hablan, tomando en cuenta sólo lo que dicen.
El lenguaje subvierte las necesidades animales convirtiéndolas en pulsiones, pero gracias a eso el cuerpo humano consigue sobrevivir escribiendo; por eso si un niño no entra en el lenguaje su cuerpo se degrada rápidamente.
21 op.cit. (lecc. XI)
22 op.cit. (lecc. XIII)
Dice Vappereau que aprender a leer es confrontarse con la alienación y llegar a la separación.
La alienación es producida por ese significante 1º que es una marca, una escritura, pero que no se puede leer.
El rasgo unario es algo que se lee pero que no está escrito, es algo que el sujeto lee en una situación, y que trata de escribir, para que otro lo pueda leer. Es la demanda de ser escuchado.
La separación es la metaforización del objeto, a partir de la que será posible el deseo. 23
“No es lo traumático del trauma lo que me interesa, dice Lacan, sino su unicidad, que se designa por cierto significante, una letra y no otra, numerable; que resurge en cada repetición.”
“Es a este título que se repite un comportamiento, para hacer resurgir este significante que él es como tal, este número que él funda.”
“En tanto que lo reprimido es un significante, un ciclo de comportamiento real se presenta en su lugar.” 24
“El automatismo de repetición marca la insistencia de un significante designable por su función, que a partir de entonces es el comportamientos número tantos. Sólo el número se ha perdido para el sujeto.” 25
Si lo traumático es lo que no se puede leer, la repetición es el intento de escribirlo.
El síntoma es escribir con materiales inapropiados una intuición que no se consigue leer, esa escritura es la que puede contar en análisis, para poderla leer y reescribir de otra manera.
“El objeto del deseo amenaza en lo más íntimo al ser del sujeto, dice lacan, revelando su falta fundamental, en la forma del Otro.”
“El Otro se introduce en la perspectiva del deseo sin poder, pero él no es tampoco sin poder; como no uno le da al –1 del sujeto otra función, en lo simbólico.” 26
“La circularidad se completa de modo imperceptible para el sujeto; él sigue su vía sin saberlo”. (se equivoca en la cuenta).
Lacan muestra en el Toro que en el recorrido de las demandas aparece, al cerrarse, una vuelta más, la del deseo, que está articulada pero no es articulable, y que lleva al sujeto a equivocarse en la cuenta.
La falta en el Otro es la mayor fuente de angustia, cuyo mejor remedio es paradójicamente el deseo. Hay que profundizar en el malestar para poder hacer de él una fórmula, una teoría, la del fantasma.
Angeles Moltó

