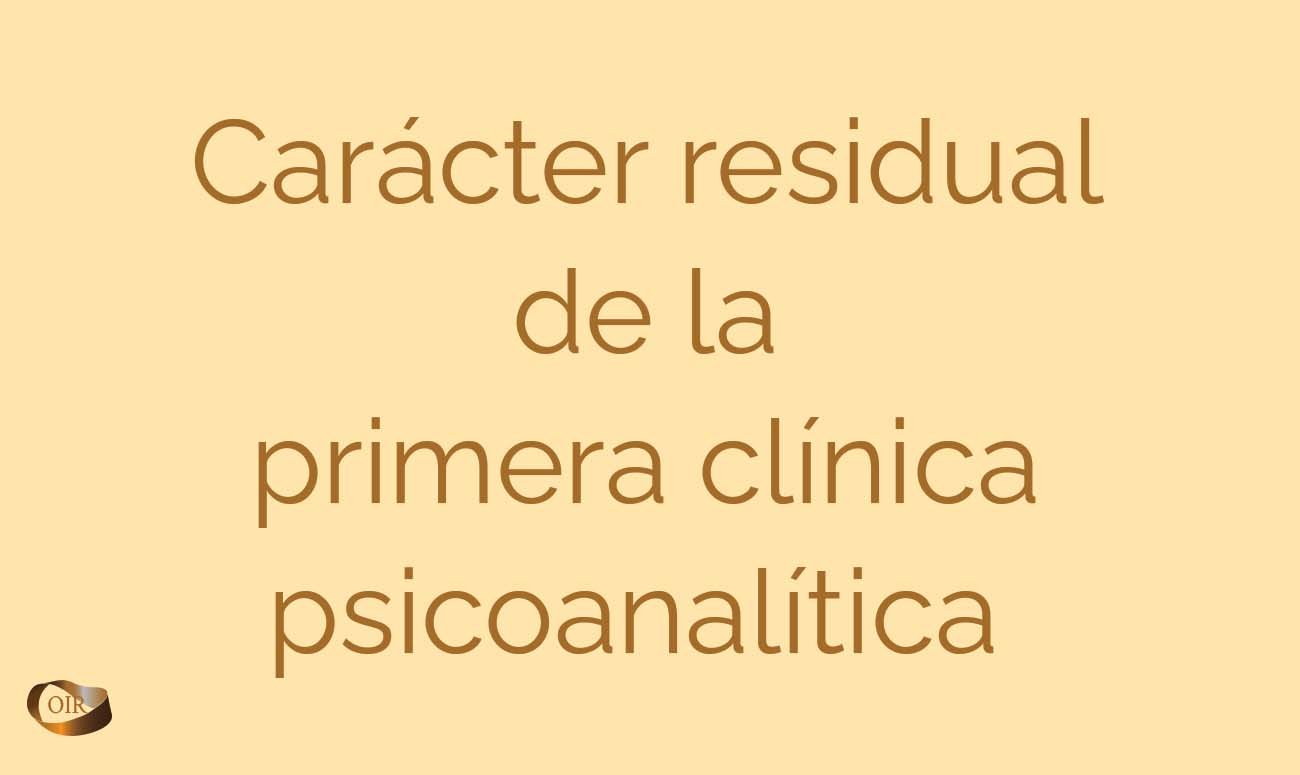
15 Jul Carácter residual
A finales del S. XIX la ciencia, y particularmente la ciencia médica, no estaba preparada para aceptar que las enfermedades mentales, y menos aún que sus manifestaciones corporales tuvieran otra causa que la orgánica.
Como vimos en cursos anteriores, a lo largo de la historia se habían barajado distintas causas para los problemas psíquicos, pero, a partir de la revolución científica y sobre todo a partir del positivismo del Círculo de Viena, toda explicación no “natural” contiene el peligro del espiritualismo y por tanto es reputada de no científica. Cuando además en 1867 Fournier descubrió que la “psicosis” asociada a la PGP, así como la propia parálisis, eran de origen sifilítico, la ciencia médica confió en poder descubrir causas parecidas para todos los desórdenes mentales además de para todos los síntomas corporales.
En 1888, en un momento en que Freud no es todavía psicoanalista, aunque ya no es tampoco el neurólogo que fue puesto que ya ha vuelto de Paris, compara las parálisis orgánicas e histéricas y ya le discute a quien llama el gran Charcot el origen de las parálisis histéricas.
Charcot habla de lesión dinámica, y deja para uso interno su comprobación de que las parálisis histéricas pueden ser no sólo resueltas, sino incluso producidas bajo hipnosis; Freud, que siempre recoge también los datos marginales, plantea que “la histeria se comporta… en sus manifestaciones como si la anatomía no existiera”. El sí habla públicamente de lo que llama factores psicológicos, y añade que “el órgano paralizado o la función abolida están envueltos en una asociación subconsciente (todavía no tiene el concepto de Inconsciente) provista de un gran valor afectivo, y se puede mostrar que se libera tan pronto como ese factor afectivo se borra” 1.
En ese mismo año compara los ataques convulsivos epilépticos e histéricos, dejando intuir, a partir de las diferencias fenomenológicas, la divergencia entre lo que llama un cuadro orgánico y otro que no lo es. 2
Pero en 1909 3, cuando hace una descripción propiamente psicoanalítica del ataque histérico, señala que la comparación con el ataque epiléptico no aporta nada, “porque entendemos su génesis aún menos que la del ataque histérico”. (Suele parecer que, si se dice “origen orgánico”, ya se sabe de qué se habla, pero salvo que la situación haya cambiado mucho en los últimos años, la situación
1 Freud, S.: “Algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas” A. E. T I
2 Freud, S.: “Histeria” A. E. T I
3 Freud, S.: “Apreciaciones generales sobre el ataque histérico” A. E. T IX
actual no es muy diferente de la descrita por Freud.)
Freud no prejuzga antes de saber; si había visto inducir una parálisis o un ataque histéricos bajo hipnosis, y al revés, resolverlas también bajo hipnosis, eso tenía que tener una explicación; incluso, si Charcot o el ginecólogo Chrobak le manifiestan en privado que en la histeria hay presente algo de lo sexual, tiene en cuenta esa información; para él la ciencia no admite prejuicios.
Eso le cuesta la amistad con J. Breuer. En el relato del caso de Anna O. que éste le hace, Freud confirma la presencia de los componentes sexuales en la histeria y descubre la importancia de la relación de la enferma con el médico. Ambos fenómenos son omitidos por Breuer en el primer relato que le hace del caso; Freud, en cambio, se prepara para entender esos fenómenos cuando aparezcan en su propia clínica.
En el texto que publican entre ambos 4 se pueden ver las diferencias teóricas que los separan: Breuer sitúa la etiología en estados hipnoides congénitos y Freud habla ya de trauma psíquico y de represión: “…tanto neuralgias como anestesias, contracturas y parálisis, los ataques histéricos y convulsiones epileptoides…tics, vómitos y anorexia…perturbaciones de la visión, alucinaciones visuales recurrentes, etc…
Son tesis que, aunque irrefutables, a la medicina le cuesta aceptar aún hoy en día, escondiendo sus prejuicios detrás de discutibles estudios científicos que nunca alcanzan un resultado concluyente.
Hay que tener en cuenta, para entender el rigor científico y la altura ética de Freud, que en 1895 escribe el “Proyecto de una psicología para neurólogos” y que mantiene hasta el final de su vida la esperanza de que la bioquímica acabe demostrándose el sustrato material de los fenómenos de lenguaje que él descubre. Lenguaje y cargas energéticas recorren y complican toda su obra, de manera que el concepto de pulsión será inexplicable para el propio Lacan hasta muy avanzada su enseñanza. Ambos son materialistas, y hasta que Lacan no propone como sustrato la materialidad fónica no se podía renunciar a la biología.
Pero volvamos a la clínica pre-analítica. Cuando Breuer se hace cargo del caso de Anna O., ella descubre y demuestra que sus síntomas reaccionan a la palabra; es la primera histérica para el psicoanálisis, aunque gracias a otro que su médico; el dos está muy presente en la vida de esta paciente.
4 Freud. S. y Breuer, J.: “Estudio sobre la histeria” A. E. T. 2
5 Freud, S.: “Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos: comunicación preliminar” A. E. T: 2
Para C. Soler 6 lo más llamativo de Anna O. no son sus síntomas, que le parecen los típicos de la histeria de aquella época, sino su división en acto, que haya dos Annas:
- Una – triste y angustiada, llena de síntomas, pero consciente, que vive de día y se rige por el calendario
- Otra – sonámbula, en estado de ausencia autohipnótica, alucinada, que vive de noche y se rige por la hora del trauma del invierno anterior cuando vio enfermar a su padre.
Cuando la sonámbula habla, la Anna consciente se cura de sus síntomas y llama a su tratamiento “Talking cure” .
Lo que plantea en su texto C. Soler es que el mal final del tratamiento de Breuer, condena a Anna a una escisión que no es la división de cualquier sujeto. Cuando ese tratamiento, que Breuer quiere asexuado, desemboca en los dolores de un parto imaginario y Anna dice: “Aquí llega el hijo de Breuer”, el padre de la transferencia huye y pone fin al tratamiento, para escándalo de Freud.
Berta Pappenheim, ni consiguió el hijo deseado, ni fue paciente de quien habría sabido hacer algo con eso: Freud, al que también conocía –con él habría podido hacer el mismo triángulo que con Josef y Matilde, puesto que era amiga tanto de Matilde como de Marta; esa era su elección histérica, su responsabilidad-. Ella siempre después detestó el psicoanálisis, por una confusión (entre dos terapeutas y dos métodos), pero no sin motivo.
Su femineidad quedó sacrificada, no quiso saber nada más con eso. No tuvo nunca ni marido ni hijos, siendo que evidentemente lo había querido (aunque no podamos saber exactamente qué ni cómo, porque su análisis no fue llevado adelante); fue la hermana mayor de los huérfanos que recogía, identificada con ellos como huérfana de su padre: Sigmund Pappenheim.
Separada de su verdad que ya no era inconsciente sino publicada, y de su femineidad, finalmente quedó escindida incluso entre dos nombres: el de la primera trabajadora social, que representaba a la hija abnegada, con el que inmortalizó el nombre de su padre, y el que le puso otro Sigmund, que inmortalizaba a la Otra que había en ella: Anna O.
Más acá de ese guiño a la teoría de Lacan sobre la femineidad –una mujer es Otra para sí misma-, Freud extraerá de esta interrupción tan traumática el germen de su teoría de la transferencia.
Los estados autohipnóticos de Anna le confirmaban lo que había aprendido de hipnosis con Charcot y Bernheim; pero también descubre pronto los inconvenientes de esta técnica: los pacientes, al no recordar al despertar nada de lo que habían
6 Soler,C.: “Lo que Lacan dijo de las mujeres” Ed. Paidos
dicho bajo hipnosis, no se hacían cargo de lo dicho y además no todos se dormían fácilmente, eso dependía de lo sugestionables que fueran.
Puestos a sugestionar, decidió insistir en que hablaran, estuvieran más o menos dormidos, y así encontró las ventajas del recordar: el material que aparecía era más o menos el mismo y era más reconocible para el paciente; hasta que una paciente –Emmy von N.- le enseñó a no insistir diciéndole que no le preguntara tanto y la dejara hablar.
Freud aprendía continuamente de los comentarios de sus colegas y fundamentalmente de sus pacientes:
- la presencia de la confianza o desconfianza de los que acudían a él, que siempre acababa conteniendo elementos eróticos o agresivos
- la aparición regular de recuerdos infantiles en cuanto se pedía a un sujeto que dijera todo lo que se le ocurriera que podía tener que ver con su sufrimiento
- la otra lógica, que se escondía en lapsus y sueños
Con esos materiales construye una teoría que va
- desde el “Proyecto…” hasta “Más allá del principio del placer” (que por cierto debería traducirse por: el otro lado, la otra cara,…), con la concepción del Inconsciente y de la pulsión que implican otra lógica y otra geometría
- desde la hipnosis hasta la teoría de la transferencia pasando por la sugestión y ligado a ello “Psicología de las masas” y la identificación
- desde el descubrimiento del mecanismo de los fenómenos individuales hasta plantearse los mecanismos que rigen a las sociedades
Freud no podía dudar de que había generado una revolución en la psicología; psicología naciente que suponía que a partir de entonces integraría los nuevos hallazgos en su haber. Lo ocurrido luego entre psicología y psicoanálisis es impensable en el caso de la medicina: hay un montón de técnicas nuevas en medicina que aportan datos al médico que no éste puede descubrir en un reconocimiento médico, y a nadie se le ocurre que porque él no los puede leer en el cuerpo no valen. Salvo que comparemos la psicología con el curanderismo, con los que no aceptan el avance de la medicina.
Pero por otro lado la medicina ha virado tanto hacia el empirismo y el positivismo, que la propia psiquiatría ha perdido sus bases clásicas, los cuadros clínicos que había conseguido a finales del S. XIX, para desembocar en los DSM, una regresión lógica que habría sido impensable para Freud.
Al final del programa veremos que también Lacan propone en sus últimos años un cambio en la nosología psicopatológica, pero el viraje es al revés, hacia una comprensión más estructural, hacia un dejarse equivocar menos por lo fenomenológico, y no hacia una disgregación ilimitada de los síntomas.
Angeles Moltó

