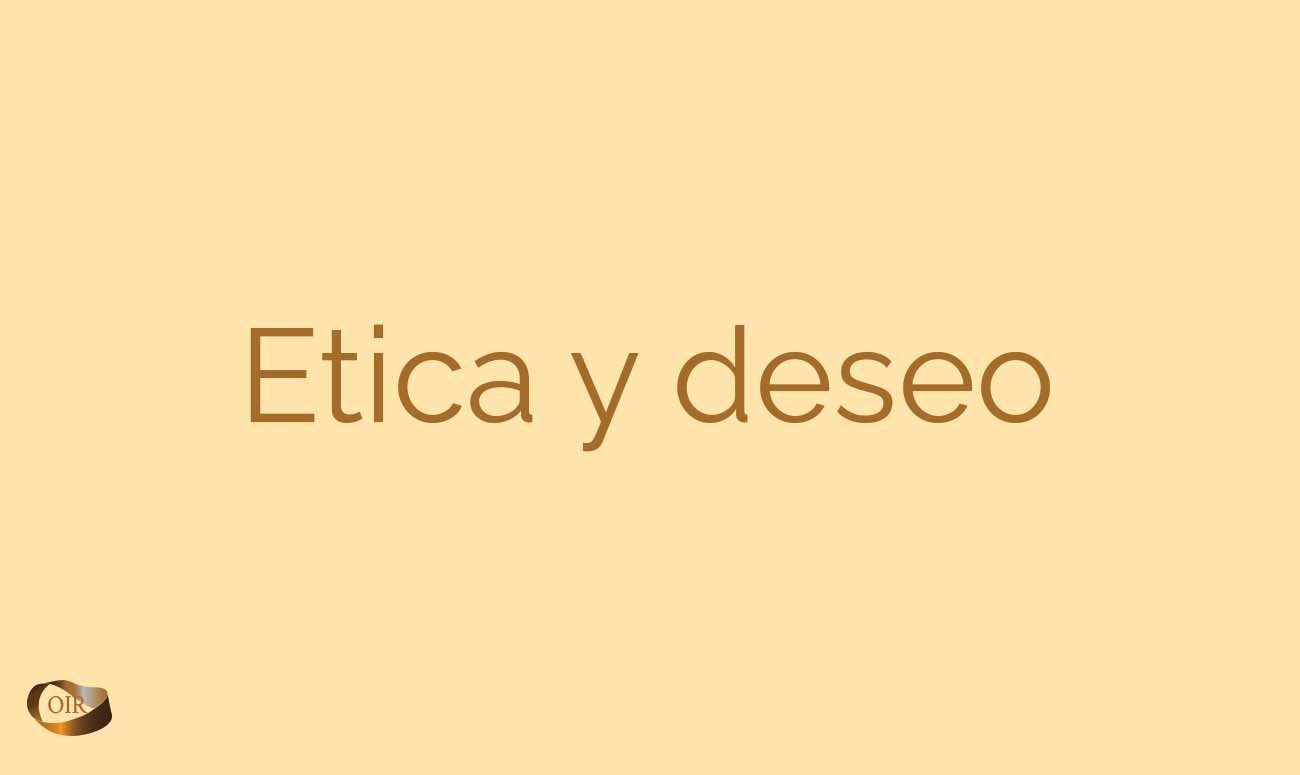
12 Jul Etica y deseo
La ética del psicoanálisis – sem. 7 – (1959 – 60)
Con esta clase llegamos al final de lo que, en el seminario de la ética, se refiere al deseo. Por supuesto hay un montón de material que no he tomado porque no remite a nuestro tema.
Hoy empezamos la clase con un tema muy clínico y de entrada sorprendente.
El propio Freud empezó a descubrir y a extrañarse muy pronto de que los paciente s no hiciesen caso de lo que les decía, que estuvieran dispuestos a ir a sesión, e incluso pagarla, con la condición de que no pasase nada, que no quisieran curarse; que estuviesen dispuestos a seguir sufriendo, que se contentaran con decir que ellos ya hacían todo lo que podían pero que el tratamiento no funcionaba, tomando la posición de alma bella, cuando a la vez no trabajaban, no extraían las conclusiones lógicas de su propia palabra.
A esto lo llamó reacción terapéutica negativa y lo relacionó con el superyó.
Según Vappereau Freud era muy generoso tratando de entender incluso a los que no estaban por la labor de trabajar en sus propios análisis.
Lacan distingue entre psicosis y locura, y dice que la locura es el alma bella, es esa posición de no reconocer la responsabilidad que el sujeto tiene en lo que le ocurre, en su propio malestar. Plantea que locos los hay en cualquier estructura, sea neurótica, perversa o psicótica, que son esos que prefieren pasarlo mal con tal que la culpa sea del otro, sin distinguirla de la responsabilidad, con tal de no comprometerse en sus propias vidas.
Según Vappereau a las almas bellas hay que echarlas de la consulta, dice que no es necesario ser brutal que basta con subir suficientemente el precio de la sesión.
Yo no soy tan radical, considero que de entrada hay que tratar de enseñar al paciente a hacerse responsable de lo que le ocurre, mostrarle que si la culpa es de los demás, sus males no tienen remedio, y muchos son capaces de aprender, de pasar de pacientes a analizantes; si no están dispuestos a aceptar su responsabilidad, entonces sí considero que no hay que atenderlos; pero en general no hace falta echarlos, se van solos porque se dan cuenta que no pueden sostener su posición , que no es aceptada.
Cuando, frente a la sorpresa – queja de Freud, Ferenczi le dice que les muestre cómo lo hace él, responde que de ninguna manera, que el analista no debe ser un ideal. Lacan aclara que el analista paga con palabras –las interpretaciones -, con su persona –aceptando la transferencia – y con su juicio –no debe decir qué hay que hacer, que no debe ser un amo ni un ideal -.
Tampoco hay que hacer como hacen muchos analistas, que se esconden tras un silencio absoluto, de modo que al no decir no muestran nunca su falta y así colaboran a la idealización que cualquier paciente construye al inicio del análisis. Esa idealización lleva a que se confunda el objeto que el analista encarna en la transferencia con el ideal, de modo que el análisis se convierte en una experiencia hipnótica que lleva a
crisis pseudo -psicóticas en muchos neuróticos.
El analizante llega pidiendo su bien, el soberano bien, y el analista tiene que saber que eso es una cuestión cerrada, que no sólo él no lo tiene, sino que no existe, y que si se insiste en ese camino no se llega sino a lo peor.
En la meditación freudiana sobre la reacción terapéutica negativa, algo se le presenta de entrada con el carácter de una particular maldad del paciente contra sí mismo, aunque le eche la culpa al analista.
Y Freud descubre que la conciencia moral se muestra tanto más cruel cuanto menos la ofendemos. Se trata de una crueldad paradójica que persigue más al sujeto cuanto más se culpa y se castiga; es como si castigara más su desdicha que sus faltas, en el sentido de errores, o malos actos.
Freud escribió “ El malestar en la cultura” para mostrar que cuando el goce surge del sometimiento a la interdicción, el efecto es un reforzamiento de la interdicción; que cualquiera que se somete a la ley moral ve reforzarse las exigencias cada vez más crueles del Superyó.
Lo que el análisis articula, es que en el fondo al neurótico le parece más cómodo padecer la interdicción que exponerse a la castración; lo que no quiere saber, de momento, es que eso lleva a lo peor.
La fuerza del Superyó proviene de que el sujeto vuelve contra sí mismo su agresividad; una vez iniciado ese proceso ya no hay límite: engendra una agresión cada vez mayor contra el yo; no hay límite porque falta la mediación de la Ley, porque a lo que se obedece es a una norma insensata, que acaba mal si se obedece como si no se obedece, como por ej. en las novatadas .
Pero Lacan asocia también el Superyó con la pulsión invocante y eso requiere que nos detengamos un momento en un desarrollo que he conseguido articular en estos últimos días sobre las pulsiones que dependen del deseo .
Estas pulsiones, tanto la escoptofílica como la invocante, se pueden pensar a partir de la última definición de pulsión de Lacan:
“La pulsión es un eco en el cuerpo de que hay un decir y que el cuerpo resuena con él, consuena”. Una vez visto es tan obvio que casi es difícil de explicar.
El cuerpo prematuro, sin instintos, aprende a resonar con la demanda del Otro, primero en la oralidad y luego en la analidad, pero luego ya sigue resonando con la voz del Otro. La voz del Otro entra por la oreja y lo conmueve, lo erotiza, puesto que ese cuerpo, que no tiene instintos, se ha convertido en un cuerpo erógeno.
Del mismo modo la mirada del Otro hace resonar el cuerpo a partir del Estadío del Espejo, cuando la mirada al Otro ha erotizado la propia imagen especular. En estas condiciones ese cuerpo es una caja de resonancia con enormes dificultades para poner límite al Otro.
Esas mirada o voz del Otro son las que la histérica consigue finalmente evitar que la excite y el obsesivo al contrario, de modo que los síntomas de uno y otro dependen de esta respuesta.
Toda esta erotización hacen de la masturbación infantil un recurso tan universal, tan inevitable, como culpabilizante, del que Lacan dice que es un mal servicio al órgano; aunque él no dice más, pienso que es porque dificulta el paso de la sexualidad
a la sexuación, el paso a poder separar el falo del cuerpo.
Cuando Lacan dice que “el amor es lo que permite al goce condescender al deseo”, pienso que podemos leerlo como que el amor edípico es lo que permite a la pulsión ceder ante el deseo. Veremos en el próximo seminario como relaciona Lacan el amor y el falo para seguir trabajando el paso de la sexualidad a la sexuación.
Ahora sigo con el seminario de la ética.
En este momento Lacan plantea todavía un padre agente de la castración del falo imaginario, al que llama padre real en tanto dueño de la madre; y un padre imaginario agente de la privación del falo simbólico, que sería el origen del Superyó. Todavía no ha escrito “ La ciencia y la verdad” y por tanto el Superyó sigue formando parte de una 2ª tópica, y no siendo una identificación a la que se puede renunciar. Pero en cambio plantea que el padre real tiene que caer al final del Edipo; por tanto se puede leer –si se ha leído más allá y a Vappereau– que al final del Edipo el falo imaginario tiene que caer y volver a la palabra, que no hay más falo que el simbólico y que por tanto la privación de ese falo forma parte de la normalización y no del superyó.
En el congreso de la “ Fundación…” 1, la ponencia de Graziella nos recordaba como el Edipo invertido en el varón tiene como consecuencia el terror a la fantasía de un padre omnipotente que lo sodomizaría. Las fantasías con un padre omnipotente tienen presencia tanto en las histéricas como en los obsesivos, y el superyó puede apoyarse muy bien en esas imágenes paternas.
Trabajando la 2ª tópica, Freud se horroriza ante la máxima “amarás al prójimo como a ti mismo”. Lo que dice es ¡pero si el límite a mi amor es justamente la maldad del otro! ¿Cómo lo voy a amar como a mí mismo? Es inhumano.
Pero como señala Lacan –sin dejar de aceptar la maldad del otro-: la maldad que veo en el otro no es más que la mía reflejada, de modo que avanzar en ese amor es “avanzar necesariamente en alguna crueldad. Pero ¿la suya o la mía?
Lo que queda claro es que la ética no puede sostenerse tampoco en el amor, que si es imaginario llevará con seguridad a la agresividad, fundamentada en la crueldad, porque ahí falta lenguaje. Si es un amor más simbólico, vale, siempre que el sujeto no se traicione a sí mismo por amor, y ahí el propio deseo tiene que estar por encima del bien del otro. Todo lo contrario de lo que plantea la generosidad mal entendida.
Es necesario conocer la Ley del deseo, sinónimo de Ley de la castración, y asumirla para que cierto grado de transgresión permita acceder al goce, puesto que no hay goce sin transgresión .
Hay un nudo estrecho entre Ley y deseo.
Como dice Lacan : “ La castración quiere decir que es preciso que el goce sea rechazado, para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la Ley del deseo.” 2
1 Fundación europea para el psicoanálisis.
2 “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano – (1960)”
Es necesario rechazar el goce ilimitado, insensato, para poder acceder al goce que sobrevive a la insatisfacción, para poder gozar dentro de los límites de la Ley del deseo. Pero, si no hay salud mental, si no hay Edipo completamente superado, si el referente es siempre la castración de la madre, dentro de los límites de la ley del deseo tiene que caber cierta transgresión para que el goce sea posible.
Po otro lado, aunque continuamos sin saber mucho del fantasma porque Lacan no dice demasiado todavía, aquí plantea que “el único momento de goce que conoce el hombre está en el lugar mismo donde se producen sus fantasmas, que representan para nosotros la barrera misma en lo tocante al acceso al goce, la barrera en la que todo es olvidado.” Lacan no dice por qué ahí todo es olvidado, pero podemos pensar que el fantasma se mantiene inconsciente, podemos pensar que frente al deseo el sujeto se desvanece,…
Haber llevado un análisis a su término no es más, ni menos, que haber encontrado ese límite en el que se plantea la problemática del deseo. La novedad del análisis es que esta problemática es central para todo acceso a una realización cualquiera de sí mismo, y que en el camino de esa realización el sujeto encontrará algunos bienes, siempre que sepa distinguir las demandas y los dones que remiten a su deseo. El deseo está siempre más allá del servicio de los bienes .
Si hay un a ética del psicoanálisis es que éste aporta algo que se plantea como medida de nuestra acción. La hipótesis freudiana del Inconsciente supone que la acción del hombre tiene un sentido oculto al que, análisis mediante, se puede llegar, y de la que el hombre es responsable aunque no conozca su sentido. Esta revisión ética se funda en la relación de la acción con el deseo que la habita.
Esa es la dimensión trágica de la vida, por eso Lacan trabaja el deseo en las tragedias; también hay una dimensión cómica, es la del falo, la risa siempre está asociada al falo, a ese significante que encontramos en todos lados pero siempre se desliza .
El juicio ético del psicoanálisis, lejos de Kant y su bien moral universal y su reverso Sade, o de Creonte y su conciencia, surge de la pregunta ¿has actuado conforme al deseo que te habita?
No se trata de despreciar el orden de los poderes, de las leyes de los bienes, pero hay que saber los límites de su campo.
La moral del poder, del servicio de los bienes, es: en cuanto a los deseos, pueden Uds. esperar sentados, que esperen. Esa, dice Lacan, es la máxima de la organización social.
Como veíamos, Creonte se pierde por estar demasiado atento al servicio de los bienes. Dice aquí Lacan: “ No hay otro bien que el que puede servir para pagar el acceso al deseo, en la medida que lo hemos definido como la metonimia de nuestro ser, lo que somos y lo que no somos”
El deseo es ese significante en más, un significante sólo en la sincronía, que es una forma de la falta; el sujeto tiene que reconocerse en esa carencia en ser por estar siempre en la síncopa, también en la sincronía.
Dice Lacan: “La falacia de las satisfacciones morales queda disimulada en el
hecho de que la agresividad hace la proeza de sustraer su goce a quien la ejerce y el perjuicio de esa agresividad cae sobre los partenaires de quien la ejerce.” sem de la transferencia
Una parte del mundo está orientada resueltamente al servicio de los bienes rechazando todo lo que concierne a la relación del hombre con el deseo. En esta tradición no se distinguen una ideología de otras. Por eso el psicoanálisis será siempre marginal, no sirve para organizar la sociedad, aunque sí para analizarla y entenderla, lo que no será sin consecuencias; aunque sean pequeñas, aunque no alcancen más allá de lo que nos rodea, es nuestra responsabilidad usar la teoría para analizar lo que ocurre y tratar de hacerlo saber .
En la medida que el servicio de los bienes ocupa el campo que no le toca, la culpa ocupa el campo del deseo, y si eso ocurre en análisis la reacción terapéutica negativa no se detiene, no hay interpretación que la detenga, se puede señalar, pero es necesario un acto del sujeto.
El sujeto puede entender la diferencia entre culpa y responsabilidad y comprometerse en el acto de detener la culpa, de renunciar a las fantasías omnipotentes, de renunciar a la identificación superyoica.
El análisis nos enseña que de lo único que puede ser culpable un sujeto es de haber cedido en su deseo; y se puede haber cedido por la mejor de las razones, pero el sujeto sabe que se ha traicionado a sí mismo.
Esa traición a sí mismo, que es la cobardía moral de no enfrentarse al propio deseo, a arriesgarse a ser artífice del propio destino, genera culpa y tristeza, y más allá angustia, pues no hay mejor defensa contra la angustia que el deseo.
Si el análisis tiene un sentido, es que el deseo es lo que sostiene la verdad inconsciente, la articulación propia de lo que nos hace arraigarnos en un destino particular, que exige con insistencia que la deuda sea pagada y nos retorna siempre a un surco que es nuestro asunto.
¿Cuál es esa deuda que tiene que ser pagada? La deuda al padre, al padre que, al renunciar a su propio Edipo, al someterse a la ley del deseo, nos mostró el camino para desear.
Ceder en su deseo se acompaña siempre en el destino del sujeto de alguna traición, hecha a sí mismo o por otro a quien se le consiente.
El acceso al deseo necesita franquear el temor y la compasión, que el héroe no tiemble ante nada y especialmente ante el bien del otro.
El sujeto tiene que tener claras las cuentas del deseo pues es una vía por el que no se puede avanzar sin pagar nada.
Como analistas ya dijimos que pagamos con palabras, con nuestro yo y nuestro juicio.
Pero como analizantes pagamos renunciando al yo ideal, a la identidad, a la identificación superyoica, aceptando la castración, sabiendo que nuestro deseo nos hará distintos de los demás y aceptando que el fantasma requiere siempre una mejor escritura.
El problema del neurótico es que cree que el yo es el sujeto, que es transparente a sí mismo; y no quiere ser tratado como un objeto por el otro, el objeto que cree que el otro le exige.
No sabe que precisamente ese planteamiento yoico lo deja en el completo desconocimiento de sí mismo, y eso es lo primero que empezamos a mostrarle en un análisis: que no entiende nada de lo que le pasa, que cree que su conflicto es del yo con el mundo, cuando el auténtico combate de judo, decía Freud, es del sujeto con la palabra, con la verdad .
Hagamos lo que sería un recorrido analítico típico, es decir inexistente pero didáctico; el recorrido, no el análisis.
En muchos casos aparecerá de entrada una primera versión del Edipo que permitirá levantar algunos síntomas. Es una primer a revisión donde lo que aparece es el amor hacia los padres, generalmente no correspondido como el sujeto querría.
El sujeto no sabe que detrás de ese no querer ser tratado como un objeto es él quien se ofrece como objeto a la demanda del otro, confundiendo esa demanda con el objeto de su deseo. Ahí se podrán trabajar sus pulsiones ligadas a la demanda.
En este primer tiempo aparecerán los conflictos con el yo ideal que siempre deja una cicatriz.
Luego descubrirá que detrás de ese ofrecerse como objeto al otro lo que busca en realidad es ser el falo que le falta al Otro, ser imprescindible para el Otro.
Cuando pueda caer de ese lugar fálico descubrirá la angustia ante la castración de la madre y por un momento le parecerá que el análisis no le hace más que daño pues lo hace enfrentarse con un sufrimiento infantil que tenía completamente reprimido.
Sólo entonces se podrá hacer una revisión del complejo de Edipo completo, con lo que implica de deseos sexuales y mortíferos, que finalmente le permitirán descubrir el significante del Nombre del padre.
Ahí podrá empezar a aparecer el fantasma y el sentido de sus síntomas, y sostenerse en el objeto del Otro dejará de parecerle una mala posición.
Ligado a los fantasmas se trabajará el deseo, causado por un objeto que no existió; de modo que el deseo es la repetición de una causa que quedó atrás, que tiene que apuntar a un objeto que no puede venir más que del futuro y que siempre habrá que seguir corrigiendo porque nunca será lo que se buscaba.
A partir de ese punto, el analizante podrá retomar solo las futuras reescrituras de su fantasma o de su objeto, que es lo mismo, para tener una relación lo más pacífica posible con su deseo.
Angeles Moltó

